Melilla. A cien años del desastre. Sus curiosidades. Mis opiniones (Luis Oraa Gorgas)
Luis Oraa, teniente coronel de Caballería en situación de reserva (XLI promoción), nos cuenta en este artículo escrito en abril de 2020 (durante el periodo de confinamiento que vivimos durante la pandemia) algunas curiosidades y reflexiones sobre el Desastre de Annual, mezcladas con vivencias personales de su etapa en activo.

PRÓLOGO:
En estas páginas ofrezco, sobre todo, tres aspectos desde una perspectiva curiosa, por tratarlos bajo el prisma de las anécdotas acontecidas en los sucesivos periodos de tiempo desarrollados.
Por un lado y de forma principal, narro los sucesos que a mí más me impresionaron acerca del derrumbamiento y posterior reconquista de la zona de acción de la Comandancia General de Melilla, durante el fatídico año de 1921, hace ahora exactamente 100 años. A los hechos históricos añado mis comentarios, sobre todo militares, fruto de mis más de 30 años de servicio en el Ejército español.
De forma secundaria, he intentado relacionar lo expresado en el párrafo anterior, con mis vivencias anecdóticas que tuve en las diferentes unidades, en las que presté servicio durante mis distintos empleos militares.
Por último y haciendo gala al título de este libro, pretendo dar a conocer a mi querida Melilla, la ciudad que me vio nacer, escribiendo acerca de mis experiencias vividas en ella mientras residí durante las dos fases en las que allí estuve; una primera como niño hasta finales de 1974 y otra bien distinta como padre de familia y teniente de Caballería con destino en el laureado Regimiento Alcántara, desde 1988 hasta finales de 1992.
1.- Situación previa. Melilla, 1 de enero de 1921.

Desde hace años, España se encontraba ejerciendo un protectorado en la zona norte de Marruecos, en base a varios tratados internacionales, sobre todo como consecuencia de la Conferencia de Algeciras en 1906 y posteriormente con el Tratado de Fez de 1912. En el primero de ellos, se acordó que fuesen exclusivamente Francia y España los que ejerciesen su influencia sobre Marruecos y, en el segundo, se estableció que España controlase la zona norte, más pobre y rebelde, mientras que Francia lo realizaría sobre la zona sur, más extensa y rica.
La misión de España era clara, muy similar a las misiones internacionales que se vienen realizando, desde primeros de los 90, pues debía velar por la tranquilidad de la zona asignada y prestar asistencia al Gobierno marroquí (Majzén). Para esto, el Marruecos español se dividió en tres áreas, llamadas Comandancias Generales, con cabeceras en Ceuta, Larache y Melilla, dependientes estas del Alto comisario, jefe de la Alta Comisaría de España en Marruecos, con sede en Tetuán.
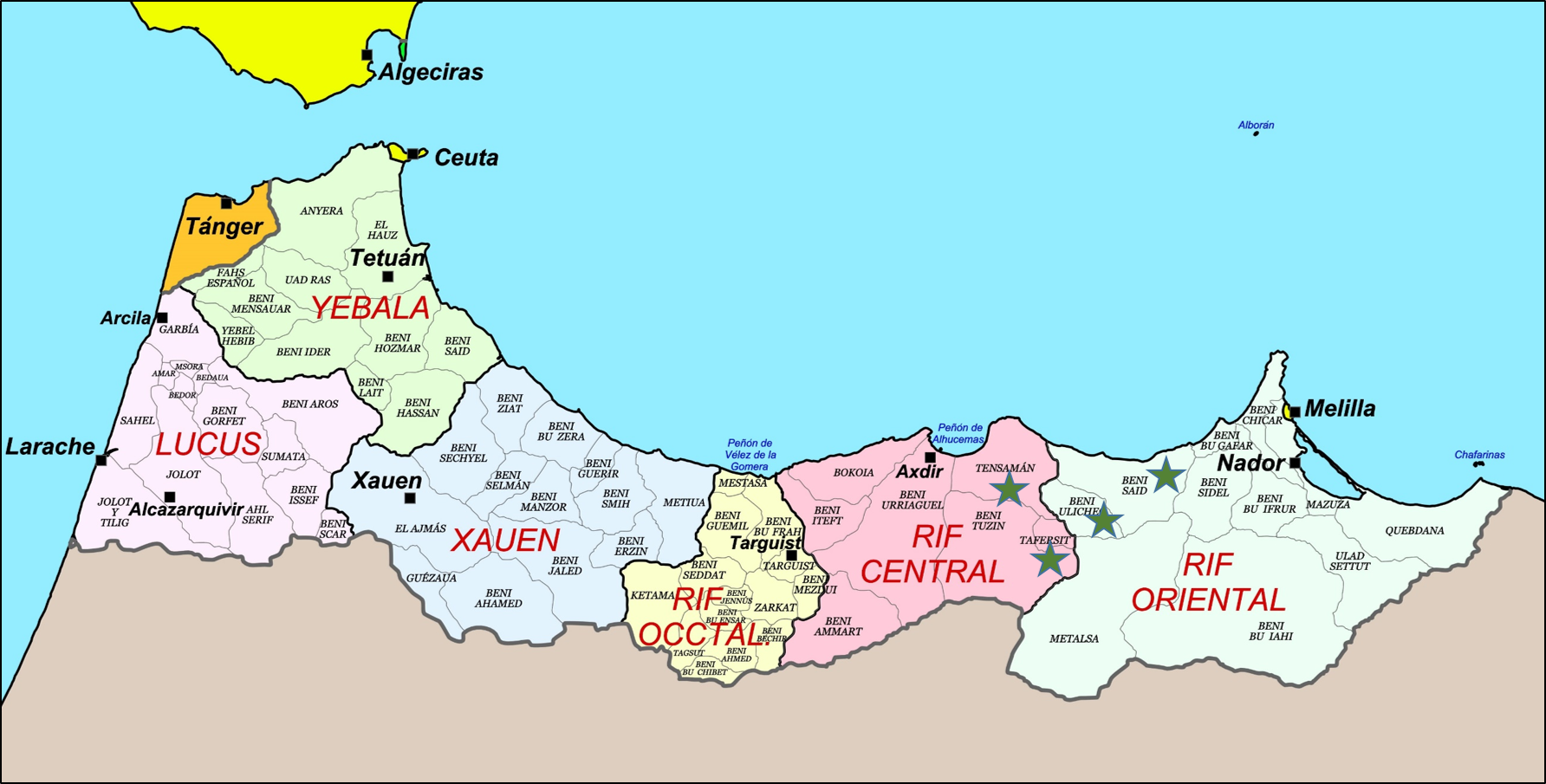
Centrándonos en la zona oriental de nuestro protectorado, con capital en Melilla, esta contaba con una extensión de terreno de unos 250 km de largo por 100 de ancho, es decir unos 25.000 Km2 de superficie, de la que, hasta esta fecha, solamente había conseguido controlar el 20%, teniendo en cuenta el tipo de terreno, las "harcas" habitantes de la zona y los medios propios, básicamente constituidos por las fuerzas de la Comandancia General de Melilla.
Las características de la zona se pueden resumir en un tipo de terreno ondulado y de secano, con temperaturas altas, escasa pluviosidad, habitadas por indígenas llamados moros, que se reunían en grupos tribales o "harcas", y que, en general, se dedicaban al cultivo o al pastoreo. Los moros, en su gran mayoría musulmanes, por principio son guerreros, amantes de las armas y no muy serviciales con los extranjeros, sobre todo si reciben poco a cambio, y mucho menos con los cristianos, siendo los beniurriagueles, habitantes de la zona de Alhucemas, los más peligrosos. Todo esto nos hace pensar que no debían ser muy diferentes al resto de los humanos.

El moro es persona austera, acostumbrada a luchar en defensa de su tierra y de los suyos, su impedimenta logística, muy rudimentaria, consiste en llevar, en su bolsa de cuero, unos mendrugos de pan, munición y el Corán, siendo capaz de estar en un sitio concreto durante días.
Recuerdo, en mis salidas por la zona, al pasar a la ida por la mañana, ver un moro en cuclillas bajo un árbol y volverlo a ver, en la misma situación, al regreso, pidiéndote, en el caso de que pararas y aun siendo un niño, un garro (cigarro) por un manojo de espárragos silvestres, un camaleón o unas naranjas.
El Ejército español de la zona, en 1921, se podía definir como poco moderno, en relación al del resto de países europeos que habían sufrido la I guerra mundial, pues en ella se desarrollaron las ametralladoras, vehículos a motor, y sobre todo los carros de combate (tanques), tanto de ruedas como de cadenas. Pues bien, en la zona de Melilla, el transporte de tropas, armamento, municiones y de todo tipo de recursos, se realizaba sobre todo a lomo o arrastre de ganado caballar y mular, ya que no había más de 24 camiones, con un 75% de operatividad y algunos vehículos entre oficiales y particulares.
Las Unidades existentes se clasificaban en europeas e indígenas; de las primeras, con unos 16.000 efectivos, se encontraban 4 regimientos de Infantería a tres batallones, de unos 1000 hombres, más un batallón disciplinario, ocupándose, estas cinco unidades, de un subsector de territorio. También contaba con un regimiento de Caballería, el "Alcántara 14", a 5 escuadrones de sables y 1 de ametralladoras, otro regimiento de Artillería y varias unidades de zapadores, transmisiones, intendencia, compañía de mar y sanidad con tres ambulancias a motor.
En conclusión, existía un gran desequilibrio entre unidades de maniobra (Infantería y Caballería), de apoyos, tanto de fuego (Artillería) como de combate (Zapadores y Transmisiones), y logísticas, por lo que de las primeras se utilizaba gran cantidad de hombres para satisfacer a las últimas.

En cuanto a Unidades de indígenas, con unos 4000 efectivos voluntarios y profesionales, al mando de oficiales españoles, se encontraban las de Policía, a razón de una mía, de unos 100 hombres por cábila, un grupo de fuerzas regulares indígenas, "Melilla núm. 2", a 3 tabores (batallones) de infantería y 3 escuadrones de Caballería, así como una serie de "harcas" auxiliares, del tipo milicias irregulares; es decir, moros afectos a España con fusila en su poder, arma que, sin embargo, no estaba permitida que contaran con ella los civiles españoles. En aquella época, se decía que un soldado moro equivalía a tres, el español que se ahorra, el que se adquiere y el que se resta al enemigo.
Al no haberse creado todavía el Ejército del Aire, en la zona existía un aeródromo cerca de Zeluán con seis aparatos y unos 50 de tropa del servicio de aviación, todo ello perteneciente al Ejército de Tierra. Los aviones eran utilizados tanto para realizar reconocimientos aéreos como para bombardear, de forma muy primitiva, así como transportar recursos variados.

En conclusión, el Ejército de la zona oriental contaba con unas pocas unidades indígenas, que constituían el 20% del total, muy preparadas para el combate, así como con experiencia en el mismo, y con un gran número de tropa europea, poco instruida, de servicio militar obligatorio de tres años, teniendo previsto reducirlo a dos. Hay que añadir, en aquella época, la existencia del soldado de cuota; este procedía normalmente de la clase media o alta de la sociedad, el cual, mediante el pago de una cantidad de dinero, realizaba escasamente tres meses de servicio en verano y en la unidad que elegía.
En los regimientos de Infantería y Caballería, de 1921, existían compañías y escuadrones de voluntarios, constituyendo un quinto del total, muy similares a la tropa voluntaria actual, aunque muchos de estos se pasaban a los Regulares o al Tercio por contar con mejoras económicas, de vida, de aventura y combate.

Como es norma en la sociedad española del pasado siglo y del actual, no se veía bien la existencia de bajas entre la tropa fuera del territorio español. En base a lo anterior, el gobierno creó las unidades indígenas en 1911, y el Tercio de extranjeros en 1920, aunque este último se encontraba en la zona occidental del protectorado, con unos resultados espectaculares de eficacia, por parte de ambas unidades.
El tema tropa profesional, tropa de reemplazo, ha sido siempre un asunto de discusión, que he vivido durante mis años de servicio en la Caballería española y que se puede resumir en el declive del servicio militar, pasando de 12 a 9 meses, a principios de los 90, hasta su disolución en el 2000, creando un ejército de voluntarios, más que profesional, ya que los compromisos deben ser renovados cada diez años.

La tropa de reemplazo cambió bastante, tanto como la sociedad, pues no era lo mismo el soldado de los años 80 que el de finales de los 90. El primero era más de campo, recuerdo a uno de mis soldados del escuadrón mecanizado, del Regimiento Lusitania 8 de Valencia, matar a una liebre de una pedrada, en plena ejecución de un tema táctico, y ofrecérmela mientras bebíamos vino peleón de la bota de la sección, cuando realizábamos el juicio crítico correspondiente, tras la realización del ejercicio. Hoy esto sería imposible, sobre todo lo relativo al uso de la bota de vino que tantos buenos y entrañables momentos produjo.
Al final de su época, el servicio militar obligatorio se fue devaluando tanto que el soldado no se encontraba activo en el escuadrón más de 6 meses, pues a los 9 meses de servicio había que descontar el mes y medio de instrucción básica y el mes de permiso. Ahora que durante esos 6 meses no paraba, al menos con los que yo contaba en el primer escuadrón de carros, del Regimiento Montesa 3 de Ceuta, ya que, al ser un regimiento con tan solo 270 de tropa cuando estaba al completo, y de ocupar él solo un acuartelamiento, la tropa tenía que realizar los servicios propios, librando escasamente tres o cuatro días a la semana.
A lo anterior, había que añadir las jornadas continuadas de instrucción, la instrucción nocturna, las maniobras en la península y, sobre 1996, el inicio de los servicios de frontera, que consistían en pasar tres días vigilando la entrada de "sin papeles" procedentes de Marruecos.
Tal era la cantidad de servicios a realizar que cierto día se me presentó el padre de un soldado, residente en Ceuta, para decirme que su hijo al día siguiente no iría a la frontera por ser el cumpleaños de su madre y que no había derecho a que hiciera tantos servicios. Di al padre las explicaciones pertinentes y añadí que sería mejor que esa decisión la tomara su hijo, que por cierto tomó la acertada, mientras por dentro yo pensaba ¿Por qué existirán los excedentes de cupo?, ¿Por qué los objetores de conciencia no realizan la mili en las unidades de servicios de los acuartelamientos? ¿Por qué tantas exigencias médicas si en el Ejército hay puestos para todos? Creo que Millán Astray llegó a decir: Quién no sirve para matar, sirve para morir; es decir, que todo el mundo vale para el Ejército y hasta me pregunté ¿Por qué no cumple también la mujer con las Fuerzas Armadas a través del servicio militar obligatorio?
Ya de comandante y destinado en los regimientos de Caballería Villaviciosa 14 en Madrid y Farnesio 12 de Valladolid, pude comprobar las ventajas de contar con tropa voluntaria, llamada profesional, en lo relativo a su formación y experiencia; fruto sobre todo de las misiones internacionales de Bosnia y Kosovo y de< poder dotar al Ejército de material moderno y sofisticado. También me di cuenta de que las unidades iban disminuyendo y que las maniobras y ejercicios se reducían en el tiempo, pues el coste de ellos era infinitamente superior, con este tipo de tropa, a la que había que pagar como correspondía.

De los oficiales de 1921 se puede decir que tenían una buena formación, de unos 3 años de carrera, aunque muchos eran demasiado jóvenes, pues podían ingresar con 14 años y salir con 17 años como segundos tenientes y así mandar unos 30 soldados, europeos o indígenas, en ambiente hostil. También existían los procedentes de suboficial, con más edad que los primeros, y los de la escala de complemento con contratos temporales.
Siendo teniente de Caballería, años 80, había una gran variedad de oficiales en los regimientos, estábamos los de la escala activa, procedentes de la Academia General Militar, los de la escala especial, procedentes de suboficiales, los de la escala auxiliar, procedentes de subtenientes, los de complemento, procedentes del reenganche de los de IMEC; estos últimos, estudiantes universitarios que realizaban el servicio militar obligatorio con el grado de alférez durante 6 meses de prácticas, a los que casualmente siempre les tocaba realizar los servicios de oficial, tanto de guardia como de cuartel, los 24 de diciembre de todos los años.

En cuanto a los suboficiales, en 1921, estos procedían de la tropa, con más de seis años de servicio, debiendo pasar previamente por una academia de formación, siendo sus cometidos de tipo administrativo. Los sargentos pertenecían a la tropa, procedentes de cabo, y constituían, como en la actualidad, el eslabón fundamental que enlaza a los oficiales con los cabos y soldados.
En mis tiempos, convivieron diferentes tipos de suboficiales; unos llamados de escala activa, que procedían de tropa; otros salidos de la Academia General Básica de Suboficiales, tras tres años de estudios, pudiendo ingresar con 16 años; otros los regimentales formados durante el servicio militar y que conseguían plaza tras su licencia; y, por último, los de IMEC, estudiantes universitarios que realizaban 6 meses de prácticas en las unidades. Cada uno con sus características y, en cuanto a los dos primeros, magníficos profesionales; en general, se decía que los de la escala activa eran de mayor empleo, con más experiencia y ocupaban puestos administrativos, pues habían pasado obligatoriamente por los empleos de soldado, cabo y cabo 1º, mientras que los de la Básica podían acceder directamente de paisano.
Debido a que, en 1921, el reglamento de condecoraciones se encuentra anulado, pendiente de aprobar uno nuevo, y a la existencia de la Juntas de defensa contrarias a los ascensos por méritos de guerra, hacía que muchos de los oficiales, menos jóvenes, se encontraban a disgusto en África, pensando que sus compañeros de armas, destinados en la península, ascendían igual que ellos, sin tener que pasar las penalidades de la vida en campaña, que aquellos sufrían lejos de la familia.
A pesar de licenciar a unos 4500 hombres, a primeros del 21, y de no poder utilizar el nuevo reemplazo hasta mayo, por tener que realizar el periodo de instrucción básico, el cual juró bandera el 21 de mayo, ante su general, día del cumpleaños del Rey Alfonso XIII, en la Plaza de España de Melilla, la Comandancia General de Melilla inició un nuevo avance, utilizando los tres típicos escalones de la época. En primer lugar, el del Banco de España, pagando a las cábilas a someter; en segundo, a las tropas indígenas; y, en tercero, como reserva, a las unidades europeas. Los moros decían, hablando de los ingleses, que pegan y pagan, de los franceses que pegan y no pagan y de los españoles que ni pegan ni pagan. Otro dicho de la época, y no con poca razón, era el de cábila abandonada, cábila sublevada.

El 15 enero se tomó Annual, en febrero se ocupó Dar Buymeyan y en marzo Sidi Dris, posición situada en la costa del mediterráneo, alcanzándose así una línea de posiciones a unos 130 Km al oeste de Melilla, en dirección a la bahía de Alhucemas, objetivo perseguido por la Comandancia General de Melilla, con conocimiento de los estamentos superiores tanto militares como del gobierno central.
Una vez analizadas las unidades de combate, tanto propias como enemigas, es de vital importancia hacerlo también con los líderes de ambos combatientes:

Sidi Abdelkrim, cabecilla indiscutible de la rebelión, era hijo de uno de los jefes de los beniurriagueles de la costa; nació en Axdir en 1882, estudió primeramente en la escuela de la isla española de Alhucemas, situada frente a su casa, y luego continuó con el bachillerato en Melilla, cursando, con posterioridad, derecho musulmán y estudios superiores del Corán en la ciudad de Fez. Llegó a ser Cadí (juez de jueces de asuntos indígenas) en la zona de Melilla y redactor del periódico local de esa ciudad "El Telegrama del Rif". Dio clases de árabe en Melilla a oficiales del Ejército que trataban con tropa indígena, era germanófilo y anti francés y, por este motivo y durante la primera guerra mundial, fue encarcelado, a instancias de Francia, en la prisión de Rostrogordo en de Melilla, de la que trató de huir, rompiéndose una pierna al descolgarse por una ventana ayudado de una cuerda que no llegaba al suelo. Al finalizar la guerra europea fue liberado y restaurado a su cargo de juez en Melilla.
En 1919 pidió permiso, por motivo de salud de su padre, y se trasladó a Axdir, de donde ya no volvió, cambiando drásticamente sus relaciones con España y organizando lo que llamó la República Independiente del RIF, enfrentándose a todo país que quisiera el dominio de su territorio. Tras los 5 años de apogeo, a causa del desembarco de Alhucemas de 1926 y del imparable avance del Ejército español, Abdelkrim prefirió entregarse a los franceses, que lo deportaron a la isla de Reunión, muriendo finalmente en El Cairo en 1963.
Su hermano menor, Sidi Mohamed, estudió bachiller en Málaga y posteriormente ingeniería de minas en Madrid, de donde regresó a Axdir, sin finalizar la carrera, para hacerse cargo del aspecto militar del nuevo proyecto de su hermano.

El general de división Dámaso Berenguer nació en Cuba en 1874; militar de Caballería, ascendió a comandante con 25 años de edad, coincidiendo con la entrega de Cuba en la que lucho hasta el final. Creó las Fuerzas Regulares Indígenas, alcanzando el generalato con 40 años. Contaba con buenas dotes políticas, por lo que fue ministro de la guerra durante seis años; obtuvo el cargo de Alto Comisario de España en Marruecos, haciéndose cargo del puesto el 2 de febrero de 1919, en Tetuán, y pasando a depender de él las tres comandancias generales del protectorado.

El general de división Fernández Silvestre nació en Cuba el 16 de diciembre de 1871, también de Caballería y de la misma promoción que Berenguer, marchó a Cuba en 1895 como teniente, participando en numerosos combates; sufrió 22 heridas y, en cierta ocasión, los mambises le ataron a un árbol tras acuchillarle 11 veces, dándole por muerto. Su carrera militar fue meteórica y siempre lo achacó a su buena estrella; en cinco años, pasó de alférez a comandante (yo tardé casi 15 en conseguirlo) y con ese empleo fue destinado a Melilla, estudiando de forma exitosa el árabe. Ascendió a general a los 6 meses de servicio como coronel.
Lo más curioso es que estuvo únicamente un año de capitán, tiempo escasísimo, ya que para mí este es un empleo fundamental en la formación de un oficial, pues es el empleo de mando de los escuadrones de Caballería, unidades similares a las compañías, en el que empiezas a notar la soledad del mando en las decisiones, a la vez que la cercanía de tus subordinados, a la hora de poder comprobar el cumplimiento de tus órdenes. En este aspecto soy afortunado, pues mandé escuadrón durante todo mi empleo de capitán, durante casi siete años, en el Regimiento Montesa 3 de Ceuta, en donde todavía el escuadrón dependía directamente del coronel, al no estar encuadrado en unidad tipo grupo.
Silvestre estuvo muchos años en África y llegó a ser ayudante del Rey Alfonso XIII e incluso su amigo personal; de hecho, dicen que se cuadraba ante el retrato que de él tenía en su despacho de Melilla. Se hizo cargo de la Comandancia General de Melilla en 1920, pasando a depender, una vez más, de su compañero de promoción, el general Berenguer, a pesar de ser éste más moderno que aquél. En general, se decía de él que era hombre impulsivo, echado para adelante y valiente, aunque no le gustaba que le llevaran la contraria cuando tenía una idea de maniobra preconcebida, como la que tenía acerca de continuar el avance hacia Alhucemas, lo cual dividía a su estado mayor y demás asesores entre a favor y detractores, haciendo más caso a los primeros.
Curioso personaje fue Angel Girelli, teniente coronel italiano en la reserva que conocía muy bien el terreno, iba y venía de la zona de Beniurriaguel a Melilla, donde residía; era un aventurero que se dedicaba a denuncias mineras. Silvestre se apoyaba en sus informes e iba al campo con él, en contra de la opinión de los capitanes de la Policía Indígena. Se despidió de Melilla por ser movilizado para la II Guerra Mundial.

El general de brigada Felipe Navarro y Ceballos-Escalera, también de Caballería, participó en las guerras de Cuba y Filipinas; coincidió con Silvestre en Larache y Ceuta y, por último, ocupó el cargo en Melilla de general segundo jefe el 20 de octubre de 1920. Al general Navarro lo conoceremos más, a través de los capítulos de este libro, por convertirse, a la muerte de Silvestre, en el jefe de todas las unidades que combatían en la zona oriental del protectorado, sin contar las que defendían la ciudad de Melilla una vez llegado Berenguer a esta plaza.
Me resulta tremendamente curioso el comprobar que los dos jefes más importantes de Melilla, y el inmediato superior, en esa época, procediesen del Arma de Caballería, pues lógicamente era difícil, ya que nuestra Arma ha sido siempre menos numerosa que la Infantería
Estando de teniente en Melilla, a finales de los 80, tuvimos suerte de contar con un general segundo jefe de Caballería, quien además había mandado previamente nuestro querido Regimiento Alcántara.
Otro aspecto a considerar es el de que un jefe sea "mas moderno" que su subordinado, como el caso de Berenguer y Silvestre, que indudablemente no ayuda mucho a la subordinación, sobre todo en el Ejército, donde siempre se ha dicho que la antigüedad es un grado.
Situación similar es la que yo viví en mi último destino militar, de mayo de 2007 a diciembre de 2009, como teniente coronel jefe del Centro Militar de Cría Caballar de Mazcuerras (Cantabria). Tenía a mi cargo tres unidades, el Depósito de Sementales de Santander, mandado por un teniente coronel veterinario más antiguo que yo y, para más inri, en esa misma unidad estaba destinado un compañero mío, de promoción y de Caballería, más antiguo que yo; también dependía de mi la Yeguada Militar de Ibio (Cantabria) mandada por un comandante de Caballería; y, por último, la Yeguada Militar de Lore Toki (Guipúzcoa) al mando de otro comandante de Caballería.
De lo anterior, podría estar hablando días y días, ya que fue todo un poco "sui generis", pues tomé el mando siendo todavía comandante, tras haber sido cesados los coroneles jefes de las tres unidades subordinadas, como consecuencia de querer, el mando, reunirlas en el pequeño concejo de Ibio, dependiente del Ayuntamiento de Mazcuerras, donde ya se encontraba la yeguada del mismo nombre, liberando así terrenos en favor de los ayuntamientos correspondientes.
En la vida de un oficial español se podrán olvidar muchas vicisitudes, nombres, lugar etc., pero lo que nunca le pasará inadvertido, a un joven teniente recién salido de la Academia, será su primer capitán. En mi caso así ha sido, pues muchas fueron las vivencias que con él tuve, a pesar del escaso año que estuve a sus órdenes en el escuadrón mecanizado del Regimiento de Caballería Lusitania 8 de Valencia.
La anécdota más divertida, de aquella época, fue la que sucedió estando de maniobras en el pueblo de Ademúz, durante la semana de las fuerzas armadas, creo que por mayo de 1987. Allí fuimos con la finalidad de enseñar el material, vehículos y armamento, con el que contábamos, a los habitantes de esa población, por lo que llevamos un poco de todo, vehículos ligeros, camiones, ambulancia, blindado de ruedas (VEC), de cadenas (TOA), morteros, antiaéreas e incluso un carro de combate M-47 de la época. El ayuntamiento nos ofreció un lugar, a la rivera de un río cercano a la población y allí desplegamos el material y montamos el vivac, al cual venían los habitantes a subirse a los vehículos, dar una vuelta en ellos y a pasar un buen rato con nosotros. Había tantos mosquitos en la zona que teníamos que estar constantemente fumando para apartarlos de la cara. Cierta tarde, aprovechando el descanso de después de comer, los tenientes estábamos charlando con el capitán, cuando de pronto observé que la corriente del rio se llevaba una plancheta de poliuretano, de las que usábamos para dormir. Yo que ya conocía las intempestivas salidas de mi capitán, me coloqué delante de él, haciendo de pantalla para que no viera la situación, que, al no ser posible y al ver aquello, se dirigió a mi compañero y le dijo coge esa plancheta que se está llevando la corriente; a lo que le contestó, en plan campechano, que vaya Luis que es más moderno; el capitán dijo tienes razón y, dirigiéndose a mí, dijo Luisito recoge la plancheta. Yo, por seguir un poco la broma, ya que teníamos confianza con él, le dije mi capitán que vaya el médico que es el que mejor sabe nadar. El capitán no aguantó más, no sabíamos que iba en serio, y se metió en el rio, de uniforme y con el agua hasta el pecho, cogió la mencionada plancheta y salió del agua, dirigiéndose a sus tenientes y gritándonos, como un desesperado, que nos iba a arrestar de por vida.
Los tres tenientes, en perfecta posición de firmes, aguantamos el chaparrón, hasta que a mí me entró la risa, lo que le descompuso, y plantándose delante de mi cara me increpó añadiendo que no era momento de alegrías, a lo que me justifiqué diciéndole: que cómo no se había quitado la pistola para bañarse. La contestación le hizo gracia y al tocarse los bolsillos laterales del pantalón de instrucción, se dio cuenta que tenía todos los billetes, que guardaba, del dinero del fondo de atención general del escuadrón. Para vernos, todo un cuadro; formamos a la tropa y les fuimos entregando a razón de cuatro billetes por cada uno, colocándoselos entre los dedos, a fin de que movieran las manos, consiguiendo así recoger, al cabo de una hora, el preciado papel seco, sin más novedad que haber pasado una buena e inolvidable tarde, gracias a las ocurrencias de mi primer capitán, quien, sobre todo y sin duda, me inculcó la confianza ciega en el subordinado, que es la que demostró, al menos conmigo, mientras estuve a sus órdenes.
2.- ABARRAN.

A las 01:00 h., del 01 de junio, se inició el movimiento para la ocupación de monte Abarrán, se trataba de una altura situada a unos 10 Km de Annual, al otro lado del río Amekrán, vital para consolidar la comunicación entre Buymeyan y Sidi Dris y porque la harca de Abd-el -Krim pretendía ocuparla. Para esto se organizó una columna, integrada tanto por los que quedarán allí como por los que les apoyarán, en base a 3 mías de policía, 3 compañías de regulares, 1 escuadrón de regulares, 2 compañías de ametralladoras del regimiento Ceriñola, 2 compañías de zapadores, 1 batería de artillería, 1 compañía de Intendencia, constituyendo un total de 1461 h. y 485 cabezas de ganado.
Creo interesante comentar la variedad de unidades y sus cometidos, a fin de facilitar la comprensión de la columna constituida:
Las mías de policía eran unidades indígenas, de unos 100 efectivos, cuyo cometido principal era, como su nombre indica, el control policial de la población de su cábila, pero, al no contar con suficientes fuerzas indígenas de choque, había que emplearlas en misiones de combate, como fuerzas del tipo Infantería/Caballería, según fueran a pie o a caballo, disminuyendo así su eficacia en las labores de policía que traerá tan terribles resultados.
Las compañías de regulares eran unidades indígenas de Infantería, de unos 120 efectivos, cada uno con un fusil, bien instruidos, con finalidad de combatir a pie, ocupar y consolidar las posiciones.
Los escuadrones de Caballería, a razón de unos 80 jinetes indígenas, cada uno con una carabina, arma más corta y manejable que el fusil, tenían como misiones principales el reconocimiento del terreno y enemigo, proporcionado seguridad al resto de la columna, pudiendo combatir a caballo o pie a tierra.

Las compañías de ametralladoras, con unos 50 hombres y 6 ametralladoras, con finalidad de apoyar con el fuego tenso, rápido y automático de sus armas principales.
Compañías de zapadores, pertenecientes a Ingenieros, de unos 100 hombres europeos, para cometidos de organización del terreno, es decir, levantamiento de parapetos, alambradas, cavado de trincheras…, facilitar el movimiento a nuestras fuerzas, reduciendo los obstáculos encontrados y dificultando el del enemigo, mediante la construcción de los mismos, esto es, facilitar la acción a los propios y dificultarla al contrario.

Equipo de transmisiones de Ingenieros, con unos 3 hombres europeos para realizar los enlaces necesarios a través del heliógrafo, aparato que emite destellos luminosos mediante la proyección, en un espejo, de la luz solar o artificial.
Batería de Artillería: de unos 40-60 efectivos europeos, dependiendo del número de cañones que utilicen, de 4 a 8 piezas, que emplean realizando fuegos precisos y profundos (de hasta 5 Km), sobre concentraciones de personal enemigo.

Compañía de Intendencia: de unos 100 de tropa europea, para transporte y entrega de todo lo necesario para vivir y combatir, munición para fusilería, raciones de comida… y sobre todo agua, pues de la munición de gran calibre, para cañones, se encargaba el servicio de Artillería.
Como pueden ver se trataba de un conjunto armónico, pues como en un equipo de futbol hay delanteros, defensas, medios, portero, entrenador..., en los ejércitos existen la Infantería, Caballería, Artillería…etc. en la que todos necesitamos de todos para cumplir las misiones encomendadas, sin olvidar que el apoyo hay que facilitárselo a las unidades de maniobra, esto es a Infantería y Caballería.
En contra de toda lógica me sucedió lo siguiente, durante unas maniobras en el campo militar de Chinchilla, podría ser en enero de 1987, con temperaturas heladoras, en las que el agua de los aljibes se congelaba, los motores de los vehículos no funcionaban correctamente; dormíamos en las tiendas vestidos dentro de los sacos y cuando sonaba el toque de diana, para levantarnos, pensaba como voy a salir fuera de la tienda si aquí dentro estoy helado, pues muy fácil, ya que una vez en el exterior estábamos todos saltando sin parar.
A pesar del frio, los ejercicios continuaron y recibí la orden de pasar agregado, con la sección mecanizada, que yo mandaba, a una compañía de zapadores para realizar un "helitransporte" y ocupar una posición defensiva en una alturas. Me quedé de piedra, pues no daba crédito, ya que se trataba de lo contrario a lo que yo había estudiado; la Caballería agregada a Zapadores para realizar una maniobra más propia de Caballería que de los Ingenieros. En fin: Disciplina nunca bien definida ni comprendida...
La columna al mando del comandante Villar, de la policía indígena, por cierto, unidad demasiado compleja para un comandante, alcanzó Abarrán sobre las 05:30 h., iniciando los trabajos de fortificación de la posición, en base a parapetos de 1,5 ms. de altura, alambrada doble, así como los encaminados al levantamiento de tiendas, depósitos de municiones, etc.

A las 11:30 h. las unidades iniciaron la marcha de regreso hacia Annual, excepto las que quedaron en la posición, esto es, una mía de policía, una compañía de regulares, una batería de Artillería, la "harca" amiga de Tensaman y el equipo de transmisiones, con un total de 250 hombres, de ellos solo 50 europeos. Estos hombres, al mando del capitán Huelva de la Policía, debían desplegar en una zona de terreno de unos 15x60 ms., es decir de unos 900 m2, lo que equivale a un hombre por cada 4 m2, toda una locura.
Una vez las fuerzas de apoyo abandonan la posición, el enemigo, unos 3.000 moros beniurriagueles, la atacaron, tomándola tras solo 4 horas de combate, debido a que los indígenas propios, en general, no quisieron luchar contra el enemigo e incluso dispararon a nuestros oficiales y artilleros. La cantidad de supervivientes llegados a Annual lo dice todo: 72 heridos, de ellos 25 españoles, y 80 ilesos, esto quiere decir que los pocos muertos fueron españoles, entre oficiales y artilleros, ya que muchos indígenas se pasaron al enemigo.
Este fue el primer revés que se llevaron las fuerzas de la Comandancia de Melilla y que puso en duda la eficacia de las unidades indígenas, cuando se enfrentan a los suyos en igualdad de condiciones. Este aspecto conviene aclararlo, pues no es lo mismo el comportamiento del moro, o de cualquier persona, cuando pertenece a una organización bastante superior a la opuesta, que al contrario, sobre todo cuando sus oponentes se han fortalecido y organizado y conviven con ellos y sus familias. No obstante, se cumplió la profecía mora de que cuando los cristianos crucen el Amekrán, sus aguas se teñirán de sangre.

En la posición de Abarrán destaca, entre otros, el teniente de Artillería Flomesta (Diego Flomesta Moya), quien es tomado como prisionero, muriendo de inanición a los 30 días de cautiverio, por no querer cooperar con el enemigo que pretendía que aquél le enseñase el manejo de los cañones, que quedaron en su poder. Sobre este suceso escribiría una carta el teniente Nogués, también de Artillería y compañero de Flomesta, muerto, a los 12 días de escribirla, participando en la defensa de Igueriben:
Hemos atravesado por unos días tristísimos de enorme depresión moral, se desconfiaba de las fuerzas indígenas. Mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de las deficiencias, pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios.Mientras la cosa iba bien nadie se preocupó de las deficiencias, pero cuando han venido los palos se ha visto que estábamos haciendo equilibrios. El teniente que estaba en la posición que se comieron, ha debido pasar ratos horribles, como era de Artillería intentaron curarle las dos heridas que tenía y utilizarle después para instruirles en el manejo de las piezas, el cual se negó muriendo de hambre. Un verdadero héroe al que nadie conoce y del que nadie hablará.
Gracias a Dios, Nogués se equivocó en la última afirmación, pues no hay artillero español que no sepa del laureado teniente Flomesta. Tras la caída de Abarrán los moros pidieron 4.000 pesetas por cada cadáver de español muerto en esa posición. Los compañeros del capitán Salafranca, de Regulares, recuperan el suyo tras una colecta.
Mis experiencias con la Artillería han sido numerosas y variadas; recuerdo con mucho cariño unos ejercicios nocturnos, en el campo de maniobras de Almería, en los cuales un grupo de Artillería de campaña de Ceuta realizaba fuego con munición iluminante, formando unos rombos de bengalas que conseguían iluminar los objetivos, a los que tenía que batir mi escuadrón de carros del Montesa-3, situado entre aquellos y los cañones artilleros. Todo salió a pedir de boca, excepto que por acción del viento, las bengalas que caían lentamente, debido a sus pequeños paracaídas, empezaron a aterrizar, todavía encendidas, en la zona ocupada por mí escuadrón, e incluso encima de algún carro, quedando al final todo como un susto digno de contar, aunque tuvimos que cerrar las escotillas para impedir que las bengalas pudieran entrar al interior, en el que, entre otras cosas, llevábamos munición, tanto del cañón de 105 mm como de las ametralladoras.
Sin duda, donde aprendí la organización y misiones de los diferentes Armas y Cuerpos del Ejército de Tierra fue en la Academia General Militar (AGM), tanto la parte de ejecución, durante el segundo curso, como la de planeamiento, mucho más seria y completa, en el quinto y último curso. De las dos, recuerdo más divertida la primera fase, pues además de ser más jóvenes, las sesiones eran eminentemente prácticas, a desarrollar en el campo de maniobras de "San Gregorio".
En el ciclo de Caballería de segundo curso, en la que se nos enseñaba la forma de combatir de los pelotones de exploradores, bien desde los vehículos ligeros como desmontados de ellos, teníamos un capitán profesor (proto) muy singular y que además no pronunciaba bien la r ni la l. Cierto día nos reunió a la clase y con el palo que llevaba dibujó en la tierra un rectángulo, diciendo que aquello era un vehicudillo y dirigiéndose a mí me dijo, hombde Odaá, ocupa el dugad del conductod, colocándome, disciplinadamente, en la parte anterior izquierda del rectángulo. Posteriormente se dirigió a otros tres compañeros para que se situaran en el resto de lugares del rectángulo, ocupando los sitios libres del vehículo, tal y como si fuesen exploradores. De repente, el capitán me dijo Odaa adanca el vehicudillo, no lo pensé dos veces y simulé el arranque con un giro de muñeca y, haciendo ruido de pedorreta con la boca, emulé el movimiento y las paradas correspondientes, a fin de que los exploradores bajasen y ocupasen posiciones de observación y tiro. Todo un poema, aunque divertido y sobre todo económico.
Otro ciclo que recuerdo con cariño fue el de Artillería, sobre todo cuando transportábamos las piezas a lomo de las mulas; no habría mucha diferencia con los artilleros de 1921 de la zona de Melilla. Trabajo duro el de acemilero, colocando los atalajes al animal, embastando las cargas y manejando al ganado para que se dirigiese hacia donde tú quieres. Todavía recuerdo el nombre de un animal de aquellos y las voces que le dábamos: vamos Rosita vamos. No hay mejor medio de transporte para la montaña.
No quiero dejar de hablar del resto de Armas que tuvimos el privilegio de conocer durante el segundo curso, las prácticas de explosivos, alambradas, puentes y campos de minas en el ciclo de zapadores, junto a las de transmisiones, con la complicada radio "Racal Concal", cuando todavía los Ingenieros contaba con ambas especialidades.
De Infantería, completamos lo aprendido, en primer curso, con el empleo de las armas de apoyo del batallón, esto es, morteros, tanto de 81 mm como de 120 mm, y los cañones sin retroceso.
En Intendencia, nos dimos cuenta de la importancia que tiene la logística, a fin de dotar a las unidades de todo lo necesario para vivir y combatir, practicando, entre otras cosas, la confección de preñados de chorizo, con la heñidora boleadora y el horno del remolque de panificación.
El segundo curso de la AGM fue sin duda un buen curso, ya no éramos "los nuevos" de primero, sin ningún tipo de derechos, que teníamos que soportar todo tipo de novatadas, unas más soportables que otras, pero que en general me hicieron pasar buenos ratos y conocer a cadetes de segundo curso, llamados "retras". Las novatadas prácticamente eran las mismas cada año, solo cambiaba el papel que tenía el cadete protagonista, o de nuevo o de "retra", el resto de los cursos no participaba en ellas.
Hablando de los morteros del ciclo de Infantería, me vienen a la memoria otro tipo de novatadas que se realizaban durante las comidas, ya que en cada mesa nos intercalábamos cadetes de segundo y primero. Estas consistían en que los "retras" te hacían preguntas y si no las sabias te penaban con un mortero de 81 o de 120, es decir, a que te bebieras de un trago un vaso de vino tinto pequeño o el grande. Más de uno aparecía en las actividades posteriores un poco tocado.
Pero, en todo caso, si te sentías molesto por este tipo de vivencias, siempre podías contar con tu "pater" que era como tu padrino y amigo de segundo curso, que velaba por ti, que eras su "filio", te enseñaba la vida de la academia y, lo más importante, te defendía ante los de su curso.
De las novatadas divertidas recuerdo el meter al "nuevo" dentro de la taquilla y que con su voz hiciese de radio, comentando un partido de futbol o cantando; también abrir y cerrar la puerta de la taquilla mientras te lanzaban, como en una feria, tus calcetines hechos bolas. Otra muy divertida era la de pasear al "retra" por los pasillos, tumbado en una cama que portábamos sobre los hombros y tener que arrodillarnos a su paso, mientras gritaba: agachaos, no tenéis derecho a mirarme.
Aunque lo más difícil de olvidar fueron los asaltos a la escalera del cañón, del edificio histórico, que enlazaba la planta baja, en la que se encontraba un antiguo cañón de adorno, con la primera planta, donde en aquellos tiempos estaban las naves de segundo curso. Los asaltos a la escalera del cañón se producían varias veces al año, antes de la Navidad, y siempre durante el estudio de después de la cena, en la que íbamos organizando el evento. Todo empezaba con el canto de La Campanera por parte de los "retras" defensores, seguido de La Contracampanera de los "nuevos" que atacaban. La Campanera hablaba de las ganas que tenía el de segundo de conseguir, finalizado el curso, pasear la estrella de alférez por las calles de Zaragoza y la Contracampanera, sin embargo, trataba de lo feliz que se sentía, el de primero, por haber ingresado recientemente en la academia y poder lucir con orgullo, por el Paseo de la Independencia, su único ángulo en la gorra de plato de oficial. Sin duda era más fácil defender que atacar, pero lo peor de todo era volver, una vez finalizado el asalto, al aula de estudio, con manchas de todo tipo en el uniforme, sobre todo polvo de extintores mezclado con agua y que encima te pillara algún oficial de servicio o simplemente que te llamara la atención el alférez de tercero que vigilaba el estudio, pues no a todos les gustaba ese tipo de actividades. Lo contrario me sucedió a mí, de "nuevo", que llegué el último al aula, hecho un despojo tras el asalto, y el de tercero que nos cuidaba echó un sermón al resto de mis compañeros por no haber estado en el asalto hasta el final. A este alférez, desde aquí, le envío una oración, pues, aunque acabó en mi promoción, al repetir dos cursos (en argot del cadete "perdigonear"), hoy ya no está con nosotros y sí seguramente, desde hace un tiempo, con el teniente Flomesta por ser ambos artilleros.
Una de las características de segundo curso, era la de desfilar toda la promoción ante Su Majestad el Rey el día de las Fuerzas Armadas en el mes de mayo. En el mes de abril de 1983, año en que mi promoción cursaba ese curso, nos reunieron en la famosa aula G, inmenso local en el que cabíamos los 300 cadetes, cuando de pronto nos anunciaron que la decisión del mando, para ese año, era que desfilase una compañía de cada curso, formada por los más altos, es decir, de primero, segundo y tercero. No nos lo podíamos creer, menuda jarra de agua fría que nos echaron; en vez de ir la promoción entera, tendríamos que aguantar a los nuevos y a los de tercero, que desfilaron el año anterior en Zaragoza. Sinceramente, no nos pareció bien semejante decisión, pues lo consideramos totalmente discriminatoria por motivo del físico de la persona.
La semana anterior al desfile, los elegidos nos dirigimos en tren a Burgos, desde Zaragoza, y cuál fue nuestra sorpresa cuando, al llegar a la ciudad del Cid, desembarcamos del ferrocarril, formamos y andando nos llevaron a un seminario menor, al lado de la estación, donde pasaríamos alojados esos días, en el que todo el mobiliario era para niños, las camas, las sillas, los lavabos y, lo peor de todo, los retretes. A pesar de todo, no nos quejamos ya que nuestros compañeros, los más bajos, se quedaron en Zaragoza con clases y nosotros, en cambio, paseando nuestros cordones rojos por Burgos, aunque con unos ensayos de desfile interminables, durante toda la mañana en la explanada de la estación de tren.
3.- IGUERIBEN.

Tras la pérdida de Abarrán la situación cambió, se dudaba de la fidelidad de las unidades indígenas, y ya no se despreciaba a las "harcas" insumisas situadas a nuestro oeste, sobre todo la de Beniurriaguel capitaneada por Abd-el-Krim, que no permitía el avance de España a través de sus tierras. Estas "harcas" estaban organizadas militarmente y ya no solo realizaban acciones de guerrilla, sino que también eran capaces de emprender acciones ofensivas, desplegando y actuando exclusivamente como verdaderas unidades de Infantería o Caballería, por no contar con elementos de apoyos, pues, aunque disponían de cañones inutilizados, conseguidos en Abarrán, en principio, no los sabían utilizar.

Le tocaba mover ficha a Silvestre y el 7 de junio tomó Igueriben, posición situada en una altura que protegía el barranco de bajada desde Izumar al campamento principal de Annual, donde estaban concentradas las unidades, pues ya no pretendía avanzar. La posición fue fortificada en una jornada, por dos compañías de zapadores, quedando en su interior dos compañías de Infantería, del Regimiento de Infantería Ceriñola, otra de ametralladoras, del Regimiento de Infantería de Melilla, una batería ligera de Artillería, diez "askaris" de la policía indígena y los tres soldados de tropa de Ingenieros a cargo de la estación óptica de transmisiones, resultando un total de 350 efectivos. Como se puede ver, tras la pérdida de Abarrán, la tropa indígena era mínima.

Como todas las posiciones, disponía de doble alambrada, que la rodeaba, batida por el fuego de la fusilería que se situaba, más al interior, en los parapetos verticales con aspilleras. Las tiendas cónicas eran también protegidas por muros de piedra y sacos terreros, de unos 1,20 m, a fin de proteger al personal que descansaba en su interior. El gran problema seguía siendo el mismo, la aguada se encontraba a 4,5 km fuera de la posición, pues políticamente no era correcto que las aguadas estuvieran en el interior de las posiciones, para uso exclusivo de los militares españoles, ya que los moros del lugar también tenían que tener acceso a ellas.
La vida en la posición era tediosa, el personal se dividía en varias facciones, una ocupaba las posiciones de tiro que la rodeaban, otra se ocupaba de la limpieza de zonas y ganado, otra de la confección de los ranchos, otra de realizar la aguada diaria y otra se dedicaba al descanso. De esta forma se solventaba el estar preparados para un ataque enemigo las 24 h. del día, así como el problema del hacinamiento de tanto personal en tan poca superficie de terreno, ofreciendo ser un objetivo rentable para el cañón. A todo esto, no hay que olvidar el calor húmedo, sofocante de la zona y de la época del año, que no daba tregua durante la noche.
En estos momentos de abril de 2020, en que escribo estas líneas, me hago cargo de la monótona vida en las posiciones, pues me encuentro confinado en mi domicilio, un piso de Valladolid, sin ni siquiera balcón, durante el estado de alarma por la pandemia del COVID 19.
Desde el primer día hubo que defender la posición contra un enemigo que la hostigaba de forma constante, incluso utilizando un cañón de los capturados en Abarrán, situado en la famosa loma de los árboles, aunque, al principio, con pocos efectos por no saber regular las espoletas de tiempo con las que contaban las granadas. El enemigo también se oponía al destacamento diario de aguada; sobre todo a partir del 16 de junio, con lo que ya empezaba a circular el dicho de que: se cambia sangre por agua.
Cada vez la situación era más insostenible; la posición estaba rodeada de moros que iban causando muertos, heridos y daños en las instalaciones, pues, con el tiempo, habían conseguido afinar el tiro del cañón, situado en la loma de los árboles, pues la batería de la posición no pudo hacerle callar, ya que utilizaba una pequeña cueva en la que lo introducían cuando descansaba.

El último convoy logístico,
que se consiguió introducir en la posición, fue el realizado el 17 de julio,
gracias al apoyo del escuadrón de Caballería de Regulares, mandado por el
capitán Cebollino, aunque la mayoría de las cubas de agua llegaron casi vacías
al haber sido tiroteadas por el enemigo. El mencionado capitán sería laureado
por esa acción.
Los siguientes días fueron de verdadera angustia por el hedor de los cadáveres, tanto de ganado como humanos, que no se podían enterrar por la dureza del terreno y la falta de utillaje, el constante tiroteo y cañoneo del enemigo, que no daba tregua, y sobre todo por el sofocante calor y la falta de agua que hacía consumir la tinta, el caldo de las latas de tomate, las patatas machacadas y, por último, los propios orines con azúcar.

Al parecer, al introducirse unas piedrecillas en la boca, dándoles vueltas en su interior, producía el aumento de la salivación, consiguiendo un leve alivio de sed; también retiraban lo que podían de la tierra, para notar la humedad en sus cuerpos desnudos. La moral de la tropa se iba minando, sobre todo al comprobar que las columnas enviadas desde Annual no eran capaces de hacerles llegar los convoyes de avituallamiento, tan necesarios para ellos, incluso apoyados por aviones que bombardeaban la Loma de los Árboles, desde donde recibían la mayoría de los fuegos.
De forma poco convencional, a las 14:00 h. del 19 de julio, en pleno combate, el coronel Argüelles de Artillería cedió el mando de Annual al coronel Manella, jefe del Regimiento Alcántara de Caballería. Estos dos mandos lo ostentaban temporalmente, cada 15 días, por ausencia de su titular, el coronel del Regimiento Ceriñola.
El último intento, de enviar el convoy a Igueriben, se produjo el 21 de julio, participando casi toda la guarnición presente en Annual. La fuerza la mandaba directamente Silvestre, poniendo toda la carne en el asador, incluyendo al Regimiento Alcántara y el tabor, con el escuadrón de Regulares, que se encontraban descansando en Nador. Como era norma, en vanguardia iban los regulares y la policía indígena, pero, a pesar de todo, el enemigo detuvo el avance y Silvestre autorizó al comandante Benítez, jefe de Igueriben, el abandono de la posición.
El teniente Mizzian, con destino en Regulares de Melilla, era uno de los participantes en el último convoy de socorro enviado a Igueriben; de procedencia marroquí, hijo de un notable moro amigo de España, se formó en la Academia General Militar de Toledo. Más tarde y tras participar en la guerra civil española, ocupó el destino de Capitán General de La Coruña, pudiéndosele ver, bajo palio, en las procesiones del Corpus Christi de esa ciudad. Esto se debe entender porque, a pesar de ser musulmán, el capitán general procesionaba en representación del Jefe del Estado.

El comandante Benítez,
indignado con la resolución de la maniobra, emitió el siguiente mensaje desde
el heliógrafo:
Solo quedan 12 cargas de cañón, que empezaremos a disparar para rechazar el asalto, contadlos y, al partir del duodécimo disparo, fuego sobre nosotros, pues moros y españoles estaremos envueltos en la posición.
Mensaje que se cumplió a
rajatabla.
Las cifras de bajas dan idea de la crudeza del combate; de Igueriben solo sobrevivieron el teniente Casado, el sargento Dávila y unos 25 de tropa. Algunos morirían nada más llegar a Annual, a causa de la ingestión rápida de agua.
Si se analizan las defensas de las posiciones de Abarrán e Igueriben, encontraremos aspectos similares y opuestos. Entre los primeros tenemos que ambas posiciones no eran defensivas, desde el punto de visto táctico, tal y como vienen definidas en nuestros reglamentos, desplegando las unidades en profundidad y cerrando las diferentes direcciones de ataque, con la artillería y la logística retrasada, si no que se trataban, más bien, de acantonamientos, en los que las unidades se disponen a vivir en ellas, instalando tiendas de campaña colectivas, y organizando una defensa de 360º, ya que el enemigo podía atacar por cualquier dirección. Las piezas de Artillería se asentaban en un lateral del polígono ocupado, orientadas hacia la zona de terreno que con más probabilidad pudieran desplegar grupos de enemigos. Otra de las características comunes eran que las unidades que ocupan este tipo de posiciones se constituían en base a compañías de Infantería apoyadas con una batería de Artillería, de sobre cuatro piezas, y un equipo de transmisiones haciendo uso de un heliógrafo. Sin olvidar la dificultad de recibir apoyos de las unidades de reserva, así como de realizar los abastecimientos necesarios para su vida y combate.

Las misiones de estas posiciones eran sobre todo la de mostrar una presencia de tropas, conforme se producían los avances, proporcionando seguridad a las "harcas" amigas, a las que se armaban con fusiles, por si fuera necesario emplearlas contra las enemigas.
Entre las diferencias observadas, en ambas posiciones, puedo destacar que en Igueriben se tuvieron en cuenta los posibles fallos cometidos en Abarrán; entre otras, que las unidades eran de tropa europea, contando con un mínimo de indígenas. Se desplegaba una compañía de ametralladoras y se nombraba un mando específico con empleo superior a los que ostentaban los jefes de las compañías, ya que en Abarrán lo desempeñó el capitán de la mía de Policía Indígena.
El enemigo de Igueriben era prácticamente el mismo que el de Abarrán, aunque más numeroso, más preparado, con mayor moral, pues contaba con la victoria de la toma de esta última posición y, además, utilizaba por primera vez un cañón de los de Abarrán.
Sin duda, el mayor sufrimiento vivido por estos hombres fue el de la sed, producida por la falta de agua y las altas temperaturas, tanto de día como de noche, con un alto porcentaje de humedad debido a la cercanía del mar mediterráneo.
Al hablar de sed, me vienen a la memoria aquellos días del verano de 1981, 60 años después de los sucesos que relato, en el que los componentes de mi promoción, la XLI de la AGM, tuvimos que pasar la llamada quinta prueba de acceso a la Academia General Militar, tras resultar aptos en las anteriores de reconocimiento médico, pruebas físicas, culturales (física, química, matemáticas, lengua extranjera, geografía e historia….nivel de COU) y psicológicas, sin olvidar la exigencia de contar con la prueba de selectividad de acceso a la universidad. Recuerdo ver tal cantidad de gente asistiendo a los exámenes, en aquel patio del cuartel de "Los Leones" de Zaragoza, que llegué a pensar: qué difícil es que yo sea uno de los elegidos.
Así que, sobre uno de cada diez de los que iniciamos las pruebas fuimos citados, a primeros de julio y para un par de meses, en el acuartelamiento General Luque de Zaragoza, próximo a la Academia General Militar, a fin de proceder a la última criba de selección de los componentes de la promoción, mediante la realización de una fase militar.
Los días se desarrollaban de forma similar, dedicando las mañanas a la formación de orden cerrado, seguida por la de combate y terminando con la gimnasia, todo esto sin solución de continuidad, con temperaturas asfixiantes y teniendo que demostrar que no eras de los peores, pues aproximadamente sobraba uno de cada seis aspirantes a Cadete.
Tras la gimnasia, llegaba una de las actividades más esperadas, la ducha, que aprovechábamos sobre todo para beber el agua milagrosa que caía de aquellas inolvidables alcachofas blancas. Una vez duchados, en breve espacio de tiempo, procedíamos a comer, bebiendo de un trago y en primer lugar una cervecita fresquita que nos esperaba delante del plato. Tras la comida, guardábamos una soporífera siesta, de la que te despertabas peor que antes, mediante gritos para formar a la carrera y aguantar las teóricas de la tarde sobre formación moral, militar o armamento.
Al final de la jornada militar, venia una de mis actividades preferidas; formaba el batallón con sus tres compañías, se arriaba la Bandera y posteriormente realizábamos el acto a los caídos, rindiendo el guion y banderines ante el monolito, al son del toque de oración. Finalmente desfilábamos ante nuestro comandante, jefe del batallón, y así poder disfrutar, si no estabas arrestado, de un momento de asueto hasta el toque de fagina para la cena.
Esta fase de campamento fue dura, aunque yo contaba con cierta ventaja, por haber ingresado, mientras cumplía el servicio militar obligatorio, como cabo de Infantería en Valencia. Allí coincidí, entre otros, junto a cierta persona grande y barbuda que llegó a ser presidente del gobierno y que me sacaba siete años de diferencia. Durante esa época y realizando unas manobras en Alicante, nos vino a ver el Capitán General de la III Región Militar, entonces teniente general Jaime Milans Del Bosch Y Ussía.
La dureza de la fase militar para ingreso en la AGM estaba implícita en ella misma, en su finalidad como filtro de aspirantes y en el aspecto físico de sus actividades; realizada en la época del año verano, en la que nuestros amigos se encontraban de vacaciones en ambientes más divertidos. Todo ello basado en una disciplina modélica basada en la puntualidad, el orden, la perfección en los movimientos…etc. y sobre todo el sentirte vigilado las 24 horas del día, temiendo escuchar la temida frase caballero deme nota, procedente del alférez, teniente o capitán que suponían malas calificaciones a descontar de las buenas.
Hablar de esta fase me parece como un sueño; han pasado casi 40 años y recuerdo el uniforme de instrucción embarrado a diario con tierra y sudor, los codos pelados de reptar, arañazos en los brazos, las marchas, la instrucción nocturna y los ejercicios de tiro de fusil en el campo de tiro, curiosamente llamado P2, y que tanta gracia me hacía escucharlo cuando leían la orden durante el toque de retreta y parte.
No se me olvidan las canciones que tan alegres cantábamos en orden de combate o marchando formados: la Madelón, Paris se quema…, los versos de Calderón de la Barca sobre el aprendiz de soldado, el zapador… Esta última canción está actualmente prohibida, pues, cuando cinco años más tarde vino nuestro actual rey, Felipe VI, a recibir formación militar a la AGM y una cadena de televisión le grabó cantándola, alguien se dio cuenta de que la música se trataba del himno de las SS alemanas.
Sería injusto si no hablase de aquellos buenos momentos de compañerismo, de conocer nuevos amigos con los que charlar sobre aficiones, familia, lugares idílicos, amigos, novias…etc. Las salidas por Zaragoza, luciendo con orgullo los cordones de aspirante, verde esperanza y rojo, aunque estábamos prácticamente solos por sus calles, ya que los paseos se limitaban a las tardes de los sábados y domingos a partir del mediodía, pues teníamos que volver a dormir al cuartel, cuando la gente normal, de nuestra edad, se disponía a disfrutar de las noches de aquel verano de 1981.
Una de las visitas obligadas, en las salidas a la ciudad, era ir a ver a "La Pilarica", rezarla y cumplir la leyenda de pasar, manteniendo la respiración y andando despacio, por el túnel situado al fondo de la Basílica, para, de esta forma, conseguir superar la última prueba de ingreso en la AGM.
4.- DE ANNUAL A DAR DRIUS.

Tras el fracaso del intento de auxilio a la posición de Igueriben y una vez reunidas las tropas en el campamento de Annual, unos 5.600 hombres, el general Silvestre convocó en su tienda de mando a los jefes de las unidades allí presentes, exponiéndoles la crítica situación e informando acerca de su decisión de iniciar, a su orden, una retirada hacia Melilla, dejando todo lo que los quitara libertad de movimiento y que le sirviera al enemigo como botín de guerra, con la finalidad de ganar tiempo.

Al amanecer del 22 de julio, se observó a tres columnas de "harqueños" que se dirigían en orden de combate hacia Annual. Comenzaron entonces las órdenes y contraórdenes, las prisas y lo peor de todo, el miedo. El enemigo empezó a disparar, los regulares intentaron detenerlos sin mucho éxito, mientras las unidades peninsulares iniciaron una retirada totalmente desorganizada. A todo esto, hay que añadir la defección de las unidades de la Policía Indígenas que, debiendo proteger el flanco izquierdo, se pasaron al enemigo, reforzando las acciones de este.
En general todos echaron a correr, unos descargaron al ganado para subirse ellos, otros tiraron el fusil, cartucheras, correajes…, para ir más deprisa, sin hacer caso a las órdenes de sus mandos, y algunos de estos, desgraciadamente, se quitaron las estrellas para hacerse pasar por tropa, pues, al parecer así y en principio, salvarían la vida. Como si no se notara por el aspecto, calzado y tela del uniforme el grado militar de aquellos hombres.

Sin duda, uno de los mayores problemas fue el terreno. Todos aquellos hombres veían su salvación en Melilla, aunque esta se encontraba a unos 135 Km y en primer lugar debían atravesar, nada más salir de Annual, el barranco de Izumar, en el que parte del enemigo había ocupado ya algunas de las alturas que lo dominaban, realizando fuego certero sobre los españoles. Todo ello, acrecentó todavía más el desastre, pues ahora había que combatir, bueno los pocos que lo hicieron, contra las "harcas" no sometidas y además contra las tropas indígenas, bien instruidas en nuestras filas.
Cuando los españoles atravesaban corriendo los poblados, que antaño eran amigos, ahora los recibían a tiros e incluso a pedradas; a algunos les hacían desnudarse a fin de robarles todo lo que llevaban, a otros los cogían prisioneros para que les sirvieran de criados, o como rehenes, sobre todo si eran oficiales. A los que llevaban los escudos de Artillería o Sanidad, en vez de matarlos, les respetaban la vida para que les enseñasen el uso de los cañones o realizaran las curas pertinentes.
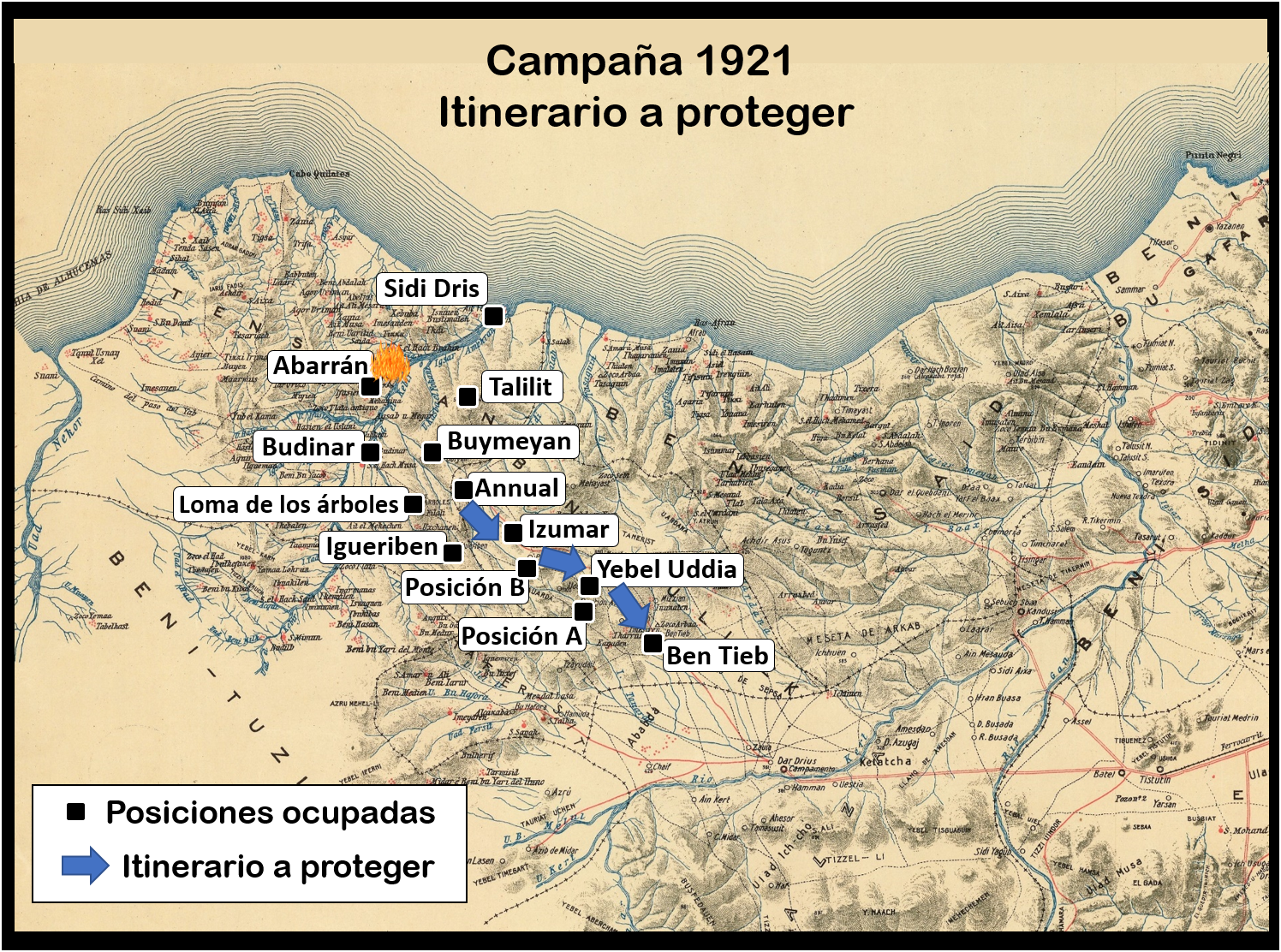
Los últimos que vieron al general Silvestre contaban que no quiso abandonar Annual y que, próximo a su tienda de mando, hizo fuego con su pistola al enemigo, que entraba en la posición, quitándose finalmente la vida. La versión del otro bando, dada bastantes años después, contaban que un moro de Beniurraguel, del que incluso daban el nombre, le mató disparando con su fusil mientras galopaba a caballo, siendo enterrado por la zona. Incluso hay una tercera versión, contada por un español huido de su cautiverio, en la que afirmaba que coincidió con él en una localidad del sur de Marruecos y que se dedicaba a enseñar, en una escuela, haciendo las labores de maestro.

Acorde con lo anterior, se puede observare en la actualidad, al margen derecho de la subida a Izumar y a unos 4 km de Annual, un "morabo" al que llaman el " Silvestron", donde la gente del lugar dice que se encuentra enterrado alguien de gran poder en el pasado y en el que las mujeres embarazadas acuden a rezar, pidiendo un hijo de gran fortaleza, como el enterrado allí.
El hijo de Silvestre, alférez de Regulares de Caballería, durante los tristes sucesos, participó en una columna, sin éxito, que se organizó para buscar a su padre una vez reconquistada la zona.
El Regimiento de Caballería Alcántara n.º 14 se encontraba desplegado el 20 de junio según la siguiente disposición: los escuadrones 1.º, 3.º y 4.º (disminuido en la sección de Zoco Telatza), así como el 6.º de depósito y destinos, en su acuartelamiento de Segangan, a unos 12 km de Melilla; el 2.º, con el escuadrón de ametralladoras (6 máquinas), en Drius; y el 5.º en Ben Tieb.
Justo un mes más tarde, ante los sucesos acaecidos, el Alcántara se reunió en Drius, excepto el 5º escuadrón (de voluntarios) que ´se quedó en Ben Tieb, pero con una sección en Zoco El Telatza, y el 6.º en Segangan.

En la mañana del 22 de Julio de 1921, el Regimiento de Caballería Alcántara se encontraba proporcionando seguridad a las unidades de Infantería e Ingenieros que estaban organizando una nueva posición, que el general Silvestre había ordenado ocupar el día anterior entre las posiciones B y A, a fin de proteger la prevista retirada. El Alcántara, al ver la llegada en tropel de las fuerzas, intentó detenerlas para organizarlas, pero, en vista de que el esfuerzo era en vano, decidió protegerlas por los flancos y retaguardia durante el movimiento hasta Drius, sin apenas disparar un tiro.
Las posiciones españolas situadas en las alturas del barranco de Izumar, con misión de proteger el movimiento retrógrado de los nuestros, en general, se unieron al movimiento de la columna, ante la ausencia de órdenes y al ver tal masa de gente corriendo hacia la retaguardia; otras se rindieron incluso sin pegar un tiro y las menos, como las posiciones Yebel Udía, A y B, combatieron con denuedo sin quedar apenas supervivientes.
En el caso de la posición B, defendida por una compañía del Regimiento San Fernando, un cornetín prisionero fue obligado por los moros, durante la madrugada del 23 de julio, a tocar la contraseña de la unidad para que los defensores les dejasen entrar, pero este, haciendo gala de su valor, hizo sonar el toque de fuego, cumpliendo la orden los defensores. No obstante, la posición fue tomada por el enemigo, sin quedar supervivientes españoles.
La historia de la posición A, también llamada Tahuarda, es digna de resaltar; la defendía una compañía del Regimiento de San Fernando y un destacamento de Artillería con dos cañones al mando del teniente Antonio Medina, en total unos 90 hombres. La posición combatió hasta el 28 de julio, en el que el capitán Escribano, jefe de la misma, salió a parlamentar con el enemigo, haciéndole creer que se rendían y ordenando a los suyos hacer fuego sobre el enemigo reunido, muriendo el mencionado capitán con algunos moros. Esto pudo ser contado por el único soldado superviviente, que murió posteriormente defendiendo Monte Arruit.

Las páginas románticas de Tahuarda tienen como personajes al teniente artillero y su novia, la gerundense Rosa Margarita Barceló. Él era natural de Valladolid, tenía 24 años y solo lleva dos desde que saliera de la Academia de Artillería de Segovia; ocupa su puesto, en la posición A, desde el 7 de marzo de ese mismo año, contándole diariamente a su amada sus vicisitudes de forma escrita.
Varias son las frases rescatadas de las cartas que Medina escribió a Rosa Margarita durante su estancia en Tahuarda:
mi mirada iba a las estrellas y mi alma a la tuya; te quiero Rosa Margarita, hermosa, vida, chiquitina, te quiero; en esta posición no se está mal, desde aquí se oye a veces el sonido del cañón de las posiciones avanzadas.
Rosa Margarita marchó a vivir a Estados Unidos en 1937 y regresó temporalmente a España en 1978, decidiendo ir a conocer el lugar donde murió su querido Antonio en algún día de finales de julio de 1921. Rosa se trasladó a Melilla y, desde allí, a lo que quedaba de la posición A, acompañada por el cronista de la ciudad, Francisco Mir Berlanga. Una vez en la posición, la novia perenne, que ya contaba con 67 años, se arrodilló, rezó y depositó un ramo de rosas en recuerdo de ese novio que tuvo y que, por circunstancias del destino, no pudo casarse con él. Posteriormente, regresaron al panteón de héroes del cementerio de Melilla, allí volvió a rezar y a dejar flores donde se supone que se encuentran los restos de Antonio.
Rosa Margarita nunca dejó de mantener correspondencia con la familia de Antonio Medina; de hecho, a la vuelta de Melilla, pasó por Valladolid para dejar las cartas recibidas, ya amarillentas, regresando nuevamente a Miami, una vez cumplido su deseo de visitar el lugar donde su querido Antonio pasó sus últimos días antes de entregar la vida por la Patria.
Todos los años, por el día de difuntos, el Ayuntamiento de Melilla recibiría desde Miami una cantidad de dinero destinada a la adquisición de rosas rojas, que debían ser depositadas en el panteón melillense, hasta que, a partir de 1991, ya no se produjeron más ingresos por la muerte de Rosa Margarita.
Volviendo al fatídico 22 de julio de 1921, los supervivientes de la matanza de Annual y barranco de Izumar iban llegando unos a Ben Tieb, tras recorrer 18 tortuosos km, otros continuaban su marcha hasta Drius, que estaba a 6 km más allá, y algunos se aventuraron a seguir el movimiento desorganizado hacia Melilla, donde creían que estaba su salvación. Todos se sentían extasiados, sedientos; unos iban heridos y otros se lo hacían, a fin de conseguir una plaza, con destino al hospital de Melilla, en alguno de los pocos vehículos existentes o a lomo de una bestia.
El general Navarro, ante las noticias, se trasladó en la tarde del 22 de julio de Melilla a Drius, haciéndose cargo de la situación e incluso de toda la guarnición de la zona oriental del protectorado, al ser informado de la muerte de Silvestre, aunque prácticamente solo podría hacerlo con el personal reunido en Drius y con las posiciones cercanas que todavía se mantenían, ya que con el resto no había facilidad de comunicación y cada una iba a actuar según sus propios criterios.

Navarro se encontró en Drius con una amalgama de hombres, mezcla de todas las unidades, totalmente desorganizados y con la moral por los suelos. Una de sus primeras decisiones fue la de retirar todo lo que estorbaba para combatir; es decir, unidades indígenas de regulares y policía, pues ya no se fiaba de ellos, europeos heridos y unidades de Intendencia. El general ordenó que el Alcántara organizase un escuadrón provisional con los 125 peores caballos, mandados por dos oficiales, a fin de proteger al personal que debía retirarse hacia Melilla, incluyendo los mulos que no se necesitaban en Drius y que tenían que transportar parte de la Artillería sobrante. Con lo anterior, se desprendió de gran cantidad de seres vivos que precisaban de la escasa agua con la que contaba.
La moral era baja, algunos intentaron desertar de la posición, pero las compañías del Regimiento San Fernando de Infantería desplegaron en el parapeto, hacia dentro, para que nadie se fuese.
El resultado de esta jornada fue demoledor, se habían perdido 4.500 km2 y, lo peor de todo, innumerables vidas humanas que convirtieron a las unidades en unos grupos de hombres desorganizados y sin órdenes de ningún tipo.

Referente a lo que quedó de los Regulares al abandonar Drius, se dirigieron con sus mandos a Uestia, donde pernoctaron, retirándose, al día siguiente; los de Caballería a Zeluán y los de Infantería en tren a su cuartel de Nador; una vez allí, entregaron el armamento y se les dio unas horas de permiso para ir a ver a sus familias, no regresando ninguno a la formación de retreta.
Esa noche en Drius, quedaron, a las órdenes de Navarro, unos 1624 h, pertenecientes a todo tipo de unidades, con víveres para solo 2 días, 50.000 cartuchos de fusilería y 1.154 granadas de artillería. Con estos datos tendrá que decidir si se quedaba a defender Drius o si organizaba una nueva retirada hacia posiciones más ventajosas
5.- SIDI DRIS Y AFRAU.

Me ha parecido conveniente escribir de forma particular sobre estas dos posiciones, ya que tenían varias características en común; de entre ellas, la más importante era la de estar situadas en zona costera, en la parte norte del protectorado y bañadas por el mar Mediterráneo.
Ambas tenían finalidades similares, como eran la de proteger el flanco derecho en el avance de las unidades hacia Alhucemas y otra, quizás secundaria, que sería la de constituir, en su caso, unas posibles cabezas de playa, constituyendo centros logísticos que permitieran el apoyo, procedente del mar, de todo tipo de recursos necesarios para vivir y combatir, reduciendo así la distancia que existía entre entre Melilla y la línea avanzada de posiciones ocupada a principios de año.
La posición de Sidi Dris se encontraba más a vanguardia que la de Afrau; a primeros de junio, la ocupó un destacamento de unos 145 h., en base a una compañía del Regimiento Ceriñola, una sección de ametralladoras y una pequeña unidad de Artillería, todos al mando del comandante Benítez que posteriormente morirá en Igueriben.
El primer ataque lo sufrió en la madrugada del 2 de junio, tras haber caído Abarrán, defendiéndose bien la posición, apoyada por los fuegos de dos aeronaves y del cañonero Laya, buque de la Armada que se encontraba por la zona y que además envió al alférez de navío Pérez de Guzmán con 14 marineros de refuerzo, que, con dos ametralladoras, entraron en la posición haciendo huir al enemigo. Hay que destacar la actuación de este oficial de la Armada que, por su formación, tuvo que hacerse cargo de la dirección del fuego de los cañones de la posición, como consecuencia de encontrarse herido el teniente de Artillería.
El combate continuó y, al amanecer del siguiente día, Sidi Dris recibió un nuevo apoyo del cañonero Laya; la evacuación de heridos, fue realizada brillantemente por el alférez Lazaga y otros catorce marineros. Ese mismo día, reforzó la posición una compañía de Regulares. Al amanecer del 4 de junio el enemigo se retiró.

Me parece sorprendente la defensa de Sidi Dris de primeros de junio, ya que estamos hablando de una operación conjunta, pues hay que tener en cuenta que en ella participaron unidades de varios Ejércitos, como son el de Tierra y la Armada, añadiendo además el apoyo aéreo mediante bombardeo, aunque en esa época las aeronaves pertenecieran al Ejército de Tierra, por no existir todavía el de Aire.
Estas operaciones son muy complicadas de ejecutar y mucho más en aquella época, en la que los medios de transmisiones se basaban sobre todo en el uso del heliógrafo, del que ya hemos comentado.
A lo largo de mis años de servicio en Ceuta y Melilla, como es lógico, he tenido que compartir numerosas actividades con nuestra querida Armada. Recuerdo un transporte que nos hizo el buque "Pizarro" al Regimiento Montesa 3, desde Ceuta hasta Almería, con ocasión de unas maniobras que debíamos realizar a mediados de los años 90.
El día era nublado con viento de levante, eso nos hacía presagiar lo peor sobre el estado de la mar. Después de comer, formamos las columnas e iniciamos el movimiento desde al acuartelamiento "Coronel Galindo" hacia el puerto, cuando al bajar por la cuesta de "Loma Margarita" divisamos el movimiento del barco, a pesar de estar atracado.
Una vez en el muelle, preparé mi escuadrón para el embarque; ya estábamos acostumbrados, había que meter en el interior de los carros las ametralladoras de 12,70 mm y las antenas, soltar la sujeción del cañón, elevar este y fijar la torre con el mando manual, a fin de poder juntar los carros todo lo posible dentro de la bodega.
Es el turno de mi escuadrón, los 13 carros iban entrando uno a uno, marcha atrás, dirigidos por las señales de brazo de los jefes de las tripulaciones y, una vez parados y frenados, nos dispusimos a amarrarlos con las eslingas cruzadas, tanto por delante como por detrás. El resultado fue el esperado; entre el movimiento del barco y el olor a los escapes de los motores, nos encontramos todos medio mareados.
Finalizado el embarque, subimos a cubierta a la espera de órdenes, las cuales no podían ser peores; el barco zarpará dentro de unas cuatro horas y no podemos salir ya de él. Haciendo de tripas corazón, hicimos tiempo en cubierta, cenamos los bocatas de dotación y empezamos a ver a los marineros como tumban y sujetan mesas, sillas, macetas etc. Todo parecía apuntar a que iniciaríamos, en breve, el viaje. Efectivamente, el transporte comenzó el movimiento y, cuando observamos el faro del muelle de Ceuta, por la derecha, al salir del puerto, el barco empezó a moverse con tal brusquedad, de arriba abajo y de derecha a izquierda, que pegamos un brinco, dirigiéndonos directamente a los camarotes. En tal situación quedé agarrado fuertemente al catre, rezando y acordándome del servicio que acababa de nombrar y que debía estar vigilando los vehículos en la bodega ¡Pobres!
Al amanecer, todo cambió, el mar parecía una balsa de aceite y divisábamos Almería a lo lejos, pero, como siempre, esto no era más que el inicio de las maniobras, en las que ya sabíamos lo que nos esperaba, mucho esfuerzo y poco descanso. Nada que no supiéramos los de Caballería, donde los hombres no duermen ni de noche ni de día.
A partir del 22 de julio la posición de Sidi Dris volvió a ser atacada, esta vez con más intensidad, quedando cercada y sin posibilidad de recibir refuerzos ni apoyo logístico. Tras varias jornadas de combate, el personal se encontraba agotado, habían llegado a beber vinagre con azúcar para saciar la sed, ya que no contaban con agua.

El 25 de julio, el cañonero Laya comunicó con la posición, advirtiéndoles que el general Berenguer, el cual ya se encontraba en Melilla, les había autorizado a parlamentar con el enemigo y así acabar con el sufrimiento.
Una vez más, fue la Armada la única que puede hacer algo por ella, ya que se encontraban enfrente de la posición los cañoneros Laya, Princesa y Lauria. Los tres buques realizaron una leve, pero intensa, preparación por el fuego y, tras ella, fue otra vez el Laya el que volvió a enviar al alférez Lazaga a que recogiera, en barcas, a cuantos supervivientes pudiese, procedentes de la posición. El resultado de la operación fue nefasto, solo se salvaron 12 de los casi 300 defensores, muriendo varios marineros y quedando herido el alférez Lazaga.
Al día siguiente, el 26 de julio, se intentó la misma operación en la posición de Afrau, situada más hacia el este de Sidi Dris y ocupada por una compañía del Regimiento Ceriñola, una sección de ametralladoras, el destacamento de Artillería con 2 piezas, una sección de policía indígena y el equipo de transmisiones.

Esta vez la operación fue un éxito; se consiguió evacuar en barcas hasta los buques de la Armada a 130 de los 180 defensores, destacando el alférez de navío Pedro Pérez de Guzmán.
En el caso de estas dos posiciones, el mar fue la salvación de un puñado de españoles, que tras haberlas defendido hasta el límite de sus fuerzas y recibir la orden del mando de abandonarlas, se organizaron para que unos pudiesen llegar en barca o a nado hasta los buques de guerra, mientras otros les protegían, haciendo frente al enemigo, hasta entregar sus vidas por España
Frente al párrafo anterior, hay veces que el mar se convierte en un peligro, tal fue el caso del llamado "desastre del Prestige" (noviembre de 2002), en el que un petrolero de ese nombre se hundió en las costas gallegas derramando toda su carga en el mar. Ante este suceso, la Caballería tuvo que hacer gala a sus características de velocidad, movilidad, flexibilidad y fluidez, formando los primeros para hacerse cargo de la limpieza de la costa.
Cuando el suceso del "Prestige", yo me encontraba de comandante en Valladolid; acabábamos de trasladar el Regimiento Villaviciosa 14 desde Pozuelo de Alarcón para activar de nuevo el Regimiento Farnesio 12, con el Regimiento Santiago 1 y lo que quedaba del Regimiento Almansa 5 y Brigada de Caballería Jarama I, todas estas unidades ubicadas en Valladolid.
Era sábado por la tarde y estábamos cenando mi familia y unos amigos unas pizzas en un centro comercial, cuando recibo una llamada por el móvil. Se trataba del coronel del regimiento que de forma lacónica me dijo:
mañana tienes que hacerte cargo de un grupo formado por un escuadrón y una batería de artillería de Burgos, total unos 250 de tropa, y dirigirte a La Coruña para iniciar las tareas de limpieza de la costa.
Reconozco que la orden me desilusionó de gran manera, pues yo pensaba
¿Qué tenemos que ver los militares con limpiar las playas? Pero estaba claro
que no había mucha más gente donde elegir para realizar tal tarea.
Al día siguiente, domingo y de buena mañana, me hice cargo de la unidad y nos dirigimos al pueblo de Cayón, cerca de Arteixo; allí quedó conmigo el escuadrón y la batería se trasladó a Malpica, sobre 20 Km hacia el oeste.
Al principio todo era un desbarajuste; no estaba claro de quién dependíamos, quien nos debía proporcionar los equipos de protección, quien nos iba a dar de comer y, lo más importante, qué playas debíamos limpiar, pues todos los alcaldes venían a hablar conmigo diciéndome que sus playas eran las más dañadas y que, por tanto, debían ser esas las que teníamos que limpiar.
Poco a poco, todo se fue solucionando; pasamos a depender del Mando Operativo Regional de La Coruña, alojándonos en el polideportivo de Cayón. Las instalaciones estaban fenomenal, no nos podíamos quejar; contábamos con servicios, duchas, agua caliente...etc. Una vez instalados, me dirigí a los ayuntamientos de la zona a contactar con los alcaldes y valorar las playas a limpiar, teniendo en cuenta nuestras posibilidades.
Sin duda el ayuntamiento que mejor se portó con nosotros fue el de Arteixo, pues rápidamente nos hizo llegar unas cuantas mallas de mejillones, que nuestros rancheros supieron hacer magníficamente al vapor, y dos tiradores de cerveza con sus toneles correspondientes. Todo un gran detalle que supimos agradecer en el día a día de las dos semanas que allí estuvimos.
Con todo ya organizado, nos dispusimos a iniciar las tareas de limpieza; reuní a los oficiales y les di las instrucciones pertinentes. Les notaba algo nerviosos, con ganas de empezar cuanto antes. Aproveché la ocasión y me vino a la cabeza gastarles una broma, por lo que les dije que había tres playas a limpiar, pero que el problema estaba en que una de ellas es nudista, por lo que en dicha playa solo se podrán poner, como protección, las botas de goma, los guantes y las mascarillas. Todavía estoy esperando a la unidad que debía ir a limpiar la playa nudista, nunca se me olvidará la cara de aquellos pobres oficiales. Como es de esperar, todo acabó como una anécdota simpática, por lo menos para mí.
Que diferencia mi estancia en Cayón con la de aquellos defensores de las posiciones costeras de Sidi Dris y Afrau en los tristes días de julio de 1921. Lo único común es que, igual que ellos, veíamos el mar.
6.- DAR DRIUS - TISTUTIN
Al amanecer del 23 de julio, en Drius, los 13 trompetas del Alcántara se colocaron formando un corro y tocaron diana; eran casi unos niños y tenían entre 14 y 16 años. Solían ser huérfanos que persiguían sentar plaza como soldados de Caballería, iniciando la vida militar de forma temprana y de la única manera que lo permitían a esa edad; esto es, como educando de banda.
La noche fue tranquila, salvo algún disparo que otro, pero había que levantarse y preparar el ganado, equipo y armamento. El Alcántara no sabe lo que le espera.
En tiempo récord, los escuadrones se han preparado para salir, hay que proteger el repliegue de tres posiciones que se encontraban fijadas por el enemigo. El regimiento se articuló en tres grupos, el 5.º escuadrón y parte del 4.º se dirigieron a Aint Kert; a Midar, el 3.º y parte del 1.º; y, el más numeroso, compuesto por el 2.º y parte de los escuadrones 1.º y 4.º con el de ametralladoras, quedó al mando del teniente coronel Primo de Rivera, encargándose del repliegue de la posición más importante, Cheif, situada a unos 7 Km de Drius.

Los escuadrones cargan, algunos hasta varias veces, consiguiendo el propósito, aunque las unidades replegadas llegan diezmadas a Drius por el intenso combate.
Una vez reunido el Regimiento Alcántara en Drius, todo fueron halagos y aplausos para los de Caballería; pero no se podía descansar, había que proteger una columna de heridos transportados en vehículos, que el general Navarro había ordenado dirigirse a Melilla, pues debía desembarazarse de todo aquél que no pudiera combatir.
Los escuadrones volvieron a formar e iniciaron el movimiento, escoltando a los heridos, cuando, de pronto, los conductores de los vehículos aumentaron la velocidad, dejando atrás a la Caballería que los protegía. Los jinetes del Alcántara vieron desde la lejanía que, en Uestia, a unos 4 Km de Drius, eran atacados los camiones por los moros, volcándolos y rematando a cuchillo a los heridos. El teniente coronel ordenó nuevamente a la carga, consiguiendo salvar a algún herido, además de que algún vehículo pudiese continuar la marcha hacia Melilla.
Una vez cumplida la misión, los escuadrones iniciaron el regreso a Drius y de camino observaron que la posición era abandonada, dirigiéndose la columna hacia ellos. La decisión del general Navarro fue la de dirigirse a Tistutin, a unos 12 Km, camino de Melilla; el Alcántara debía formar la vanguardia, a fin de proteger la columna por ese extremo, ya que de la retaguardia se encargaría un par de compañías del Regimiento San Fernando y los pocos policías indígenas, que quedaban leales a España, al mando de su comandante Villar.

Cuando se abandonó Drius, todavía se oían los disparos y cañonazos de la defensa de la posición A.

El Alcántara desplegó con los escuadrones 3.º y 5.º por la derecha del itinerario; 1.º, 2.º y 4.º por la izquierda; y centrado el de ametralladoras. Al aproximarse al cauce seco del rio Gan, se produjo lo que se esperaba, el enemigo se había hecho fuerte, aprovechando las irregularidades del terreno, y pretendía impedir el paso de la columna.
El teniente coronel Primo de Ribera supo de la dificultad de la acción, pero no se lo pensó dos veces; reunió a su gente y les dijo: ¡Soldados! Ha llegado la hora del sacrificio, que cada cual cumpla con su deber; no hubo nada más que decir, los escuadrones desplegaron e iniciaron el movimiento al paso, al trote y finalmente al galope, cargando hasta el agotamiento en el Gan.

El precio ha sido muy elevado; el Alcántara ha dejado de existir como unidad orgánica, pero la columna del general Navarro ha podido cruzar el cauce del Gan, dirigiéndose sin más contratiempo a Batel, aunque parte de ella continuaba a Tistutin, cercana a aquella unos 2 Km más hacia Melilla.

El estado de revista del Alcántara, en la tarde del 23 de julio, era el siguiente: El coronel Manella muerto el día anterior en la subida a Izumar; el teniente coronel Primo de Rivera llegó a Batel con escasamente 75 jinetes de todos los escuadrones; los restos del primer escuadrón, así como parte de los otros, tras las cargas del Gan, se dirigieron a Zeluán, juntándose allí con los ciento y pico que salieron de Drius el día anterior. En el Gan han quedado insepultos cerca de 200 jinetes que, cumpliendo con su deber, no supieron morir de otra manera. Por último, no hay que olvidar la existencia de una sección del 5.º escuadrón de voluntarios que se encuentra en Zoco El Telatza.

La columna de Navarro, a pesar de la intención de Berenguer de que se quedaran en Drius, abandonó esta posición con unos 2.560 h., 91 caballos y 193 mulos, sin contar al Alcántara; a la altura de Uestia volvieron a sufrir los estragos del miedo y, excepto unos cuantos que se organizan en guerrillas para hacer frente al enemigo que le hostiga por la izquierda, otros, como sucedió tras el abandono de Annual, abandonaron armamento, material y equipo, montaron sobre el ganado o echaron a correr, huyendo hacia Melilla, quedando algunos de ellos retenidos en Batel-Tistutin.
Una vez reunidas las unidades en Batel-Tistutin, la tarde del 23 de julio, el general Navarro las organizó de nuevo, contando con los que ya había en estas posiciones. Los situados en Batel son hostigados constantemente desde unas alturas situadas por el norte y edificaciones cercanas, por lo que dos días después se reunieron todos en Tistutin, por ofrecer este acuartelamiento mejores condiciones de defensa.
Sin duda alguna, fue durante la jornada del 23 de julio cuando el Alcántara escribió las páginas de gloria para el Ejército español y su Caballería, al recorrer unos más de 40 y otros cerca de 70 Km y realizar numerosas cargas.

No pudo haber carga al paso; fue un precioso recurso poético de Blanco Belmonte en su famoso poema El escuadrón de la locura para reflejar la entrega total de los jinetes del Alcántara; este óleo de Ferrer Dalmau refleja igualmente el cansancio del jinete y su caballo, después de las cargas del Gan
Desde luego que, como oficial de Caballería español, se me pone la carne de gallina cada vez que me vienen a la memoria estos sucesos. A la vez, me llena de rabia el comprobar que aquí, en nuestra querida España, se conocen más las actuaciones heroicas de regimientos de otros países; pongo por ejemplo las del séptimo de Michigan, sobre todo gracias a la película de Murieron con las botas puestas ¡Qué peliculón se está perdiendo España!

En mi caso, reconozco que tengo más motivos, que la mayoría, de conocer estos hechos, pues estuve además destinado en el Alcántara n.º 10 durante tres años, con el empleo de teniente a finales de los años 80, pasando por todos sus escuadrones. Muchos son los recuerdos y buenos momentos vividos en el Alcántara; entre otros, las formaciones de los 23 de julio de cada año en el patio del acuartelamiento "Hipódromo", hoy mejor nombrado como "Teniente Coronel Primo de Rivera" en los que rememorábamos la gesta del Alcántara, conscientes de que éramos los descendientes de aquellos jinetes, a los que no podíamos defraudarles sin ese recuerdo.
Me vienen a la memoria ciertas situaciones vividas durante mis años en el Alcántara, destacando las siguientes: al final de una de las varias travesías, realizadas en barco desde Melilla hasta Almería, formamos los escuadrones en el muelle, una vez habíamos desembarcado todo el material y el personal. Serían sobre las 04:00 h. y todavía no había amanecido; los capitanes jefes de escuadrón iban ordenando firmes, a fin de dar las novedades pertinentes. Esta vez había una novedad, faltaba un subteniente y nadie sabía nada de él, pues no se le vio en el muelle una vez atracado el barco y, lo peor de todo, fue que veíamos como el buque de transporte estaba iniciando el movimiento por el puerto una vez sueltas las marras.
No se podía perder tiempo; se avisó al práctico del puerto y este solicitó al barco que parara. Al rato vimos abrir una de sus compuertas laterales y como descendía de ella una persona que subió a la barca del práctico. Todo un poema ver al subteniente llegar al muelle en aquella barca, en la obscuridad de la noche, entre aplausos de todos los que estábamos formados. El subteniente, simpático como él solo y que solía resoplar con asiduidad; le llamábamos el 3045, que era un modelo de camión Pegaso militar de esa época, que cuando liberaba presión del sistema de freno hacía el mismo sonido que el subteniente.
En esta otra anécdota, me encontraba con mi sección de cuatro carros del primer escuadrón, dispuesto para realizar el tiro con el cañón de 105 mm, cuando el operador radio me alertó de que se dirigía hacia nosotros el coronel del regimiento (por cierto, pues esto hay que decirlo, el mejor que he tenido en mis años de servicio). Una vez que llegó el vehículo de mando a mi altura, le di novedades y le expliqué el ejercicio que estábamos haciendo; por supuesto, siguiendo sus indicaciones acerca del empleo de banderas de colores.
Al encontrarse un carro de combate con bandera roja en su exterior, el coronel me dijo: ese va a realizar fuego, contestándole yo que efectivamente. Pasado un tiempo prudencial y visto que no efectuaba el disparo, se observó que cambiaba la bandera a otra de color amarillo, advirtiéndole yo al coronel que, sin duda, habría una interrupción en el arma y que la tripulación se encontraría intentando solucionarla. Al tiempo, volvió a cambiar la bandera, ahora a una de color verde, lo que me sorprendió profundamente. Ante esta nueva situación el coronel me dijo que quería subir a ese carro y saludar a la tripulación, contestándole yo que no había ningún problema, ya que la bandera verde significa que no va a disparar.
En el momento en que el coronel se encontraba a medio subir a la barcaza, apoyando ambos pies en el tren de rodaje, se produjo lo imprevisto; el carro realizó el fuego de cañón, haciendo caer al coronel al suelo, envuelto entre una nube de humo blanco y otra de polvo del terreno almeriense, y me dije a mismo ¡tierra trágame! Para verlo, me acerqué a él, le ayudé a levantarse y, una vez en pie, me dijo: ahí te quedas, marchándose en su vehículo hacia otros lugares.
Por más que me explicó el sargento jefe del carro, por cierto, ignorante de la presencia del coronel, nunca supe la verdadera razón del fallo en el código de banderas estipulado. En ese momento, no me reí, todo lo contrario, pero ahora si puedo sonreír, asegurando que mi querido coronel desde el cielo también lo estará haciendo, junto a los jinetes de Alcántara del año 21, pues sin duda seguirá siendo todo un caballero, del que guardo buenísimos recuerdos como militar y como persona.
7.- LAS COLUMNAS DE RESERVA
Estas columnas estaban formadas por las fuerzas de las unidades de Infantería que no se encontraban destacadas en las posiciones de vanguardia, las cuales se situaban a retaguardia de estas, dando profundidad al despliegue y con misión de impulsar, apoyar, relevar o reforzar sus acciones.

Las reservas estaban acuarteladas en campamentos, más o menos cómodos, los cuales contaban también con depósitos de víveres, agua y municiones que, desde allí, eran transportados a las innumerables posiciones, de sección o compañía, desperdigadas por su zona de influencia.
En mi opinión, estas reservas adolecían de velocidad, pues al no contar con unidades de Caballería ni de vehículos a motor, debían desplazarse a pie, retrasando en exceso la misión a cumplir, una vez eran solicitadas. A todo esto, hay que tener en cuenta las distancias de estos núcleos a la vanguardia y del estado de las vías de comunicación
En Cheif, se encontraba la columna móvil del Regimiento de Melilla, a unos 15 Km de la vanguardia, con una entidad de tipo batallón, compuesto por cuatro compañías de fusiles y una de ametralladoras, haciendo un total de 605 h. Como era normal, en este tipo de destacamentos y al no contar con agua, esta venía procedente de Drius. Con los datos expresados, se llega a la conclusión que esta columna no podría cumplir misiones de reserva en condiciones favorables antes de dos horas.
A la posición de Cheif se replegaron las fuerzas de varias pequeñas posiciones, dependientes de ella, acogiéndose, una vez allí, a Drius, protegidas por los escuadrones del Alcántara, como hemos visto en el anterior capítulo.

En Dar Quebdani, estaba el coronel Araujo, jefe de la columna del Regimiento de Melilla, del cual era su jefe. De las unidades con las que contaba, ordenó a la compañía del capitán Amador a ocupar la casa que cubría la aguada, a fin de poder realizarla a diario con las menos bajas posibles.
Araujo, en un principio, pensó realizar una retirada hasta ocupar una posición más hacia Melilla, apoyada en el rio Kert; finalmente, la posición se rindió sin prácticamente pegar un tiro, tras celebrarse un consejo de defensa en el que, votando por escrito, salió la entrega de la posición al enemigo por mayoría.
Curiosamente y de forma previa a la entrega de armas, se reunieron unas 5.000 pts. entre toda la guarnición, dando un duro a cada dos soldados, de forma que pudiesen, en su caso, salvar la vida, una vez se encontrasen a merced de los moros.
El personal al salir fue depositando el fusil en el suelo y, cuando ya todos habían abandonado la posición, el enemigo se les echó encima, asesinando a unos 900 h, respetando solamente la vida del coronel, doce oficiales, cuatro sargentos y un cabo, que fueron hechos prisioneros por ser buena moneda de cambio. De esta columna solo tuvo un digno final la compañía del capitán Amador, que supo morir por España, combatiendo incluso a la bayoneta hasta perecer todos, haciendo caso omiso de las buenas palabras del enemigo.
En varias posiciones se realizan estos "consejos de defensa"; a mi entender, poco acordes con el concepto de mando que nos inculcaron en las academias militares, en las que nos dejaron claro que las decisiones no se pueden compartir por ser propias del jefe, asumiendo este toda la responsabilidad que emane de ellas. Podría entender los "consejos de defensa" que tuvieran como finalidad la de informar al mando sobre aquellos factores en los que deba basar su decisión, pero nunca compartirla con los subordinados.

En base a lo anterior, nuestro querido decálogo del cadete, creado por el general Franco e imagino que, en vigor en nuestros días, expresa de forma clara y rotunda que este debe: tener amor a la responsabilidad y decisión para resolver. Artículos del decálogo grabados a fuego en nuestro cerebro, tantas y tantas veces repetidos en las formaciones realizadas en el inmejorable marco del patio de la Academia General Militar de Zaragoza, durante todos los viernes de las semanas y formaciones extraordinarias, como entrega de despachos, aniversario de la creación de la AGM, bodas de oro y plata de promociones, relevos de mando, visitas, etc.
La columna de Annual, en base a unidades del Regimiento Ceriñola, participó en la retirada iniciada desde su posición en la mañana del 22 de julio, tratada ya en el apartado 4. La columna de Drius, formada por parte del Regimiento África, siguió las vicisitudes de la columna del general Navarro a partir del 22 de julio, tal y como he expuesto en el anterior apartado.
Curiosa fue la actuación de la columna de Zoco El Telatza, situada al sur de la zona de responsabilidad de Silvestre. La constituían nueve compañías del Regimiento San Fernando y una sección del Alcántara al mando del Sargento Benavent, de unos 35 jinetes; contaba la posición con un total de unos 1.100 h. Como era normal en este tipo de posiciones, el agua había que ir a buscarla; en este caso, hasta la fuente de Ermila a unos 30 Km.

Desde el mismo día 22 de julio, las posiciones de esta zona fueron hostigadas; el teniente coronel jefe de las unidades de la zona ordenó que se replegaran sobre la cabecera. Es decir, sobre Zoco El Telatza. Unas se defendieron al quedar fijadas; otras realizaron la retirada con más o menos bajas; y otras consiguieron un trato con los moros, a fin de que les dejasen salir a cuenta de entregarles dinero y armas. Tal fue el caso de la posición de Reyen del Guerruao, defendida por una compañía, que, el 23 de julio y tras tratar la Policía Indígena con el enemigo, consiguió pagar 2.500 pts. y cinco fusiles por su liberación. Curiosa forma de combatir…

En la madrugada del 25 de julio, día de Santiago Apóstol patrón de la Caballería española, la columna de Zoco El Telatza (1566 h.) inició el movimiento hacia el sur, con la finalidad de acogerse a la zona del protectorado francés que estaba a unos 22 Km. El día amaneció con una densa niebla que ocultaba el movimiento de las unidades, pero esta desapareció en un par de horas, siendo descubiertas por el enemigo que los atacó, tanto a pie como a caballo.

El resultado no pudo ser más trágico, cerca de 500 hombres perdieron el contacto y se desviaron en la zona denominada el cuadrilátero, hacia el este (llanura del Guerruao), siendo masacrados; además, en el grueso de la columna, dentro de la citada zona y al aproximarse al límite con el protectorado francés (Hassi Uenzga), parte de la tropa huyó a la carrera hacia su salvación, rompiendo el despliegue que les protegía. En esta actuación destacó la sección del Alcántara que, como no podía ser de otra manera, protegió la retirada de la columna, desde que se levantó la niebla, con el privilegio de marchar en último lugar, realizando unas acciones de retardo con la finalidad de contener el empuje enemigo y así permitir que el grueso se pudiera mover, recibiendo el menor efecto posible procedente de los moros que atacaban por la retaguardia.

Ni siquiera 1/3 de la columna, procedente de Zoco El Telatza, 411 hombres, consiguieron acogerse a zona francesa, bajo la pasividad de la tropa senegalesa que, al servicio del Ejército francés, vigilaba atentamente los límites de ambos protectorados. La mayoría de los heridos lo estaban por la espalda y el costado izquierdo, lo que permite deducir que no hicieron frente al enemigo. El 9 de agosto llegaron a Melilla los supervivientes de la columna de Telatza, de ellos solo 24 jinetes; el resto supo morir en la retirada, como lo hicieron muchos de sus compañeros en las cargas del rio Gan.
Para uno de Caballería morir a caballo debe ser lo más; yo casi lo consigo durante mi cuarto curso, ya en la Academia de Caballería de Valladolid. Era sábado, por la mañana, de un fresco día del mes de noviembre, cuando nos anunciaron que debíamos formar para ir a clase equitación en las pistas del pinar de Antequera. Formamos los tres cursos existentes con las botas relucientes, las espuelas brillantes, los guantes blancos y el gorrillo isabelino graciosamente ladeado.
Al llegar a las cuadras del Pinar, nueva formación previa al reparto del ganado. El capitán profesor de equitación, muy querido por todos, fue asignando caballos a la voz; de repente oigo ¡Oraá!, contesto el reglamentario ¡Está! Propio de la Caballería española y seguidamente el nombre del caballo. No se me olvidará jamás ¡El "Pelotero"! Le respondo: mi capitán ese caballo no es de esta cuadra sino de la Academia, en el paseo Zorrilla.
En aquella época, la academia disponía de caballos en el acuartelamiento del paseo Zorrilla, que montábamos en el histórico y singular picadero, hoy convertido en polideportivo cubierto, y de otros en las cuadras del pinar para trabajo en campo exterior.
El capitán, ante mi advertencia, me contestó:
el "Pelotero" está aquí, lo hemos traído para que conozca el campo, así que ten cuidado con él que se pondrá nervioso con cualquier cosa.
Allá que fuimos, cada uno a su caballo y yo al "Pelotero" que, efectivamente, lo noté alterado. Como de costumbre, compruebo el equipo, herraduras, aprieto la cincha, alargo los estribos y para arriba. Una vez colocado, inicio el calentamiento en pista, junto a mis compañeros, que rápidamente se convierte en una serie de botes que me hacen apretar las piernas más de la cuenta para no caerme.
Por efecto de los botes, se me cae el gorrillo y pienso, ahí se queda, pues cualquiera se baja de esta bestia para cogerlo. Al rato, el capitán ordena: en columna de a dos al paso y les digo a mis compañeros: dejadme ir el último que este caballo cocea y además voy sin gorrillo. Cuando estamos saliendo del acuartelamiento, de repente, el capitán se vuelve para comprobar la columna y grita: Oraá donde está tu gorrillo; contesto: se me cayó en la pista, mi capitán y dice: pues ya sabes lo que tienes que hacer.
La situación no era agradable, pues tengo que dar media vuelta y dirigirme nuevamente hacia la pista. El caballo, que es un manojo de nervios, al olor y vista de las cuadras, se pone al trote y en seguida al galope; para colmo, el terreno está lleno de pinos que intento esquivar. Al alcanzar un espacio abierto, intento hacer círculos con el caballo, pero es inútil, se sale de ellos y coge la línea recta que le facilita ir a galope tendido.
Las fuerzas me van fallando y el caballo, que parece no tener límite, se lanza directo hacia un árbol, al que golpeo, cayendo al suelo sin conocimiento. Sin saber el tiempo que pasé tumbado, abro los ojos y noto que alguien me está golpeando la cara, es el capitán que me dice: ¿Te duele la cabeza? Digo: no, ¿Los brazos? No ¿El cuerpo? Otra vez no y ¿Los brazos? Tampoco. El capitán, con tal información, me dice: pues levántate y le digo: no puedo mi capitán, ya que me sentía sin fuerzas, como pegado al suelo.
El capitán, visto lo visto, le dice a un compañero de la siguiente promoción que me ayude a levantar y este lo hace cogiéndome por los brazos, notando en ese momento un dolor tremendo en el brazo derecho, en el que aparece sangre a la altura del codo.
No hay que perder tiempo, me inmovilizan el brazo, metiéndome la mano derecha por la camisola del uniforme y me evacuan en un Land Rover al hospital militar de Valladolid. El trayecto se hace eterno, el brazo se enfría y me empiezo a marear. En mi inconsciencia juvenil pienso: espero que con un poquito de algodón y alcohol esto se solucione, que hoy es sábado y esta tarde habrá que salir.
Mi gozo en un pozo, me han hecho unas radiografías y me dicen que van a avisar al traumatólogo para que estudie la situación, mientras me asignan una habitación. Está claro que esa noche no saldré. Al poco, entra una persona en la habitación, perfectamente trajeada, y me dice:
buenas tardes, soy el capitán Del Pino, traumatólogo de este hospital, estaba en una boda, acabo de ver las radiografías, tienes el olécranon del codo hecho añicos y te opero en hora y media.
Al oírle, me pongo en pie, le saludo militarmente y, saliéndome del alma, le digo:
mi capitán, que preparados están en este hospital, ya que he chocado contra un pino y me atiende el doctor del Pino.
El médico no dijo nada y, mirándome a la cara, seguro que pensó este chico está "tocado", mientras yo pensaba: ¿Habrá bebido mucho en la boda?
Como no sé qué hacer hasta la operación, me meto en la cama y me quedo dormido; al rato me despierta una joven enfermera y me llevan al quirófano, iniciando las dosis de anestesia que, al no hacerme reacción, tienen que repetir hasta tres veces, mientras les indico que el brazo malo es el derecho, por si acaso…
Al final todo fue un éxito y, aunque estuve un tiempo hospitalizado y posteriormente en rehabilitación, nunca me olvidaré de una tarde en la que me vino a visitar cierta chica de Valladolid, a la que acababa de conocer un mes antes, y que le debí de dar tanta pena que me dijo si me podía dar un beso; yo a ello accedí de buen gusto. Ella, al despedirse, me dio tal beso en la mejilla que yo ya no me la pude quitar de mis pensamientos, siendo por eso y por muchas más razones por las que no sé vivir sin ella.
8.- TISTUTIN - MONTE ARRUIT
El general Navarro y su columna aguantaron tres días en Tistutin, pero la situación no se podía alargar por más tiempo, pues no se contaba con agua ni víveres ni munición. A todo esto, el enemigo les hostigaba constantemente, incluso con el lanzamiento de granadas de mano, manufacturadas de forma expedita, introduciendo dinamita de las minas de Uixán junto con clavos y piedras en latas de conserva vacías.

El 29 de julio, de madrugada, se procedió a iniciar el movimiento de retirada hacia Monte Arruit (según orden recibida por telégrafo dos días antes y que había llegado con retraso, aunque Melilla negó haberla dado). Monte Arruit está a 12 Km y la columna la componían unos 1.295 hombres de todas las unidades, de ellos 252 heridos, 60 caballos y 24 mulos. Todo marchaba a la perfección y se desplegó con vanguardia, retaguardia y flanqueos, dando seguridad a la columna de heridos que son transportados con el ganado disponible.

La obscuridad amparaba a la unidad, pero fue con las luces del amanecer y próximos a Monte Arruit cuando el enemigo inició el ataque, produciendo una nueva desbandada de la tropa que, haciendo oídos sordos a las órdenes de sus oficiales, corrieron hacia el campamento, abandonando el material, equipo, heridos e incluso los cañones que transportaban.
Las unidades, en su huida hacia Monte Arruit, dejaron abandonado al general Navarro que no cesaba de decir: ¡A mí, mis soldados! Teniendo que ir tres oficiales en su defensa, entre ellos Primo de Rivera, cuando de repente un soldado del Regimiento San Fernando derribó de un disparo a un moro que estaba a punto de acabar con la vida del general. El moro se encontraba tan cerca del general que este quedó manchado por su sangre. A pesar de lo anterior, no se consiguió que entrara ningún cañón en la posición, quedando todos en manos del enemigo.
En la defensa de estos cañones obtuvo la laureada el Capitán Arenas, de Ingenieros, que, tras haber formado la retaguardia con sus soldados, murió a escasos kilómetros de la puerta del campamento de Monte Arruit de un balazo en la cabeza, mientras disparaba a los moros con un fusil.

En mis tiempos de cadete, realizábamos unas maniobras de fin de cada curso, llamadas "Las Cierzo", en honor al viento que suele soplar en Zaragoza y que desgraciadamente sufrí un día de lluvia mientras paseaba por esa bonita ciudad, cuando, al doblar una esquina, la racha de "Cierzo" hizo volar mi gorra, cayendo en un charco y posteriormente pisada por la rueda delantera de un autobús. Ese día más me hubiese valido no haber salido.
Se trataba de "las Cierzo" de final de cuarto curso, durante junio-julio de 1984, en las que poníamos en práctica lo aprendido durante el cuarto de curso de Valladolid. Como siempre, estas se realizaban en el campo de maniobras de Zaragoza y allí nos repartían entre los Regimientos de Caballería participantes en los ejercicios.
A mí me tocó el Regimiento Pavía de Aranjuez y, como es propio en las unidades de carros de combate, nos dispusimos de buena mañana a realizar el mantenimiento de los carros, como antaño se hacía con el ganado, con la diferencia de que ya no se trataba de las herraduras, ollares, cascos, montura… sino de mirar los niveles de aceite, estado de los filtros de aire y gasoil, tensión de las cadenas, etc. Durante esas actividades, fue cuando, de repente, el carro, que se encontraba al lado del que era del capitán, giró la torre, golpeándo con el cañón al jefe del escuadrón, que estaba de pie encima de la barcaza, haciéndole caer de cabeza al suelo tras realizar una voltereta con tirabuzón. Empezábamos bien las maniobras, pues el capitán fue evacuado al hospital, ya que se hizo una brecha; regresó al cabo de unas horas con la zona golpeada rapada y tapada con un apósito.
9.- NADOR
Nador es una localidad cercana a Melilla, de la que se encuentra a unos 12 Km, siendo cabecera de circunscripción, encargándose de ella la Brigada Disciplinaria.
A partir del fatídico 22 de julio, pasarían por Nador innumerables columnas de militares con idea de llegar a Melilla. Algunas con buen orden de marcha, como por ejemplo Artillería e Intendencia, otras eran heridos o fingidos, pero en su mayoría se trataba de fugitivos, huyendo a la desesperada, sin orden alguno y sin hacer caso a las indicaciones de los mandos de Nador, que pretendían defender esta ciudad con cuantos pudieran convencer, por las buenas o por las malas.

El teniente coronel, jefe de la posición, consiguió meter a la población civil en el último tren que iba a Melilla, junto a todo tipo de militares que en él viajaban; con la fuerza que ha conseguido reunir, en la que se encuentra una sección de la guardia civil de esa población, se hizo fuerte en la fábrica de harinas, por contar allí con agua y grano de trigo, entre otros víveres que había conseguido almacenar.

En Nador también se encuentra el acuartelamiento del Grupo de Regulares de Melilla, pero esta unidad ha desaparecido prácticamente, entre muertos, heridos y desertores. Los pocos de Infantería que quedan llegan en tren y tras entregar el armamento en sus dependencias se fueron a sus casas con permiso de unas horas y ya no se presentaron al toque de retreta. La Caballería de Regulares, en cambio, parte se metió en la Alcazaba de Zeluán y otra llegó a Melilla, siendo tiroteados por los defensores de Nador, al creerles enemigos.
Este último hecho fue muy común durante las acciones bélicas, ya que los regulares desertores pasados al enemigo mantenían su uniformidad, la misma de los que se mantenían fieles a España. Otro tanto pasaba con los policías indígenas al servicio de España, que portaban las mismas chilabas pardas que el resto de moros.
La fábrica de harinas de Nador sufrió un constante y duro cerco, durante 9 días, en el que los moros utilizaron contra ella algunos de los cañones que los nuestros habían abandonado en su huida, perdiendo la vida 10 españoles.
El 2 de agosto, su guarnición, tras entregar el armamento a los moros, fue custodiada por ellos y entregada a las fuerzas españolas que ya se encontraban en el Atalayón, a unos 5 km de Nador de camino a Melilla.
Se puede decir que esta es la única vez que el enemigo cumplió su palabra de entregarles con vida a los españoles tras la rendición; esta, por cierto, desaprobada por el general Berenguer, que ya se encontraba al mando tanto de las fuerzas expedicionarias que iban llegando a Melilla, como de los restos que iban alcanzando esta plaza procedentes del frente.
En mi promoción de Caballería, se hizo muy famosa una canción sobre el cine de Nador, que, en alegres momentos académicos y también con posterioridad en reuniones de promoción, cantábamos otro de Melilla y yo, con acento del moro de la zona, diciendo así:
Si sinior, si sinior viva el sine de Nador
Han estrenao una película mu güena
lan llamao Dalela e Sanson.
Si sinior, si sinior viva el sine de Nador.
Con sus grandes butacas de madera
Quen invierno paresi una nivera
Y en virano ti asas di calor.
Si sinior, si sinior viva el sine de Nador
Los piojos alegres y saltarines
De tos los colorines, alegran la fonsion
Si sinior, si sinior viva el sine de Nador
Estando destacado en Bosnia, tuve la ocasión de conocer a un capitán marroquí, nacido en Nador, que se encontraba también allí con misión de dar seguridad a las instalaciones que ocupábamos el personal de la Brigada Multinacional Sur Este (BMNSE Salamander), con sede en el aeropuerto de Mostar.
El batallón marroquí era una unidad muy curiosa, pues, aunque no pertenecía a la OTAN, al parecer, justificaba su presencia cumpliendo su misión en favor del Ejército francés; imagino que pagado por este y siempre sin salir de la base. Para el personal marroquí, el estar en Mostar, era un destino más, pues no estaban solo seis meses como nosotros; además, era muy solicitado, pues, aunque estaban lejos de su país, contaban con ciertas ventajas, que lo hacía deseado con respecto a los suyos nacionales, sobre todo con los del Sahara.
Buenos recuerdos tengo del joven capitán marroquí, con el que mantuve estupendas conversaciones de todo tipo, incluso de Melilla, a la que conocía perfectamente; sobre todo durante aquellas comidas en su jaima, degustando un pollo a la moruna como solo ellos saben hacer.
De mi estancia en Bosnia no me puedo quejar; la guerra ya había terminado y pude conocer bastante bien sus paisajes, ciudades, diferentes culturas y como se puede pasar, desgraciadamente y en poco tiempo, del entendimiento al odio. Pero yo creo que el tiempo lo cura todo, pues, aunque era temprano para una pacífica convivencia entre croatas, bosnios y serbios, nuestra brigada internacional estaba compuesta por alemanes, franceses, italianos y españoles, cuyos tres primeros países estuvieron enfrentados 65 años antes, durante la Segunda Guerra Mundial.
Era tan complicado el funcionamiento de aquella unidad internacional, que solíamos comentar entre nosotros, sin falta de razón, el siguiente dicho: estamos aquí para solucionar los problemas que nuestra presencia genera. Me vienen a la memoria aquellos días de fuerte viento, llamado Buna, en los que era obligatorio llevar el casco puesto, debido a la cantidad de objetos que volaban por el campamento; objetos que muchas veces eran partes de techado, del tipo planchas metálicas de nuestros propios contenedores, que te podían producir graves daños en el caso de impactar en la cabeza.
10.- ZELUÁN.
Zeluán es un poblado que se encuentra a unos 22 Km de Melilla, siguiendo la vía de comunicación que desde Annual lleva a esta ciudad española. En su alcazaba, antes del 22 de julio, la guarnición estaba compuesta por unos 70 hombres de diversas unidades y fue, a raíz de los sucesos del 22 de julio, cuando los oficiales de esta intentaron contener a los que por allí pasaban con destino a Melilla, consiguiendo a duras penas que se quedaran un puñado de fugitivos aptos para el combate. A lo anterior, había que sumar los elementos de Caballería que llegaron el 23 de julio, procedentes tanto del Regimiento Alcántara como del Tabor de Regulares, alcanzando un total de unos 600 defensores, al mando de un capitán de la Policía Indígena, por ser el más antiguo.
Muy próximo a la alcazaba se encuentra el aeródromo con su escuadrilla, que contaba con seis aparatos, aunque de sus cuatro pilotos solo dormía uno de servicio en la base, permaneciendo en Melilla el resto, quienes, a partir del 24 de julio, ya no pudieron incorporarse a su destino por estar la zona en poder del enemigo, quedando inutilizada la única unidad de vuelo presente en esa zona. Sin duda un craso error del jefe de la escuadrilla, que no supo ver la gravedad de la situación

La posición de Zeluán mantuvo comunicación, mediante heliógrafo, con la posición de Monte Arruit, donde se encontraba el general Navarro.
En la madrugada del 24 de julio, se sublevaron unos
70 jinetes de Regulares, produciéndose un combate en el interior de la alcazaba,
muriendo 30 de ellos y huyendo el resto, que se pasó al enemigo. Lo que quedaba
del Tabor se fue a Melilla por orden del jefe de la posición que, como es
lógico, no le inspiraba ninguna confianza
El capitán jefe de la posición de Zeluán, consciente de la desprotección del aeródromo, mandó a una sección del Alcántara, que se había presentado voluntaria, dirigirse hacia allí para reforzar al destacamento que lo defendía. Ambas posiciones sufrieron un rudo cerco, apoyándose mutuamente mediante el fuego y el intercambio de víveres, municiones y agua, ya que el aeródromo disponía de un depósito del preciado elemento y la alcazaba de municiones, cerdos y ovejas; pero no con agua, debido a que el 25 de julio los moros cortaron el suministro. Estos intercambios cada vez costaban más vidas, siendo especialmente cruento el del día 28 de julio, en el que, de una unidad de Alcántara de unos 30 jinetes, solo sobrevivieron 15, muriendo incluso el capitán que los mandaba.

Los últimos días del asedio se hicieron insoportables a causa de la sed. En la alcazaba bebían el líquido refrigerante de las ametralladoras y masticaban la madera de las cubas de agua ya vacías; sin embargo, en el aeródromo tenían la suerte de contar con el agua de los radiadores de los aeroplanos.
El teniente Troncoso, del Alcántara, junto a otro oficial de Caballería de Regulares, salieron el 2 de agosto a parlamentar la rendición con el enemigo, convirtiéndose ambos en prisioneros y así salvaron la vida.

Es el 3 de agosto todo finalizó; los moros aceptaron la entrega de la Alcazaba y de las armas a cambio de darles la libertad. Una vez más no se cumplió lo estipulado y cuando se realizaba la entrega de los fusiles, los moros se dieron cuenta de que estos no tenían los cierres, ya que la tropa los mantuvo en su poder, lo que les produjo una gran ira, lanzándose contra los españoles y realizando con sus gumías las mayores tropelías jamás contadas. Tras la masacre, los moros comprobaban si los españoles caídos tenían vida o no, pinchándoles con alfileres, siendo alguno descubierto y martirizado de nuevo. En el aeródromo ocurrió prácticamente lo mismo. Los aparatos fueron incendiados por el alférez Maroto de Alcántara, que fue hecho prisionero.
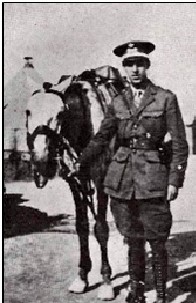
Al hablar del aeródromo de Zeluán, me vino a la memoria el curso de paracaidista, que realicé en el aeródromo de Alcantarilla (Murcia), en el que tuve la suerte de reencontrarme con un amigo, también natural de Melilla, teniente de aviación, que pilotaba los famosos "Aviocar", aviones desde los que saltábamos. También coincidí con el teniente de Intendencia Troncoso, alumno del curso y de mi promoción, nieto de aquel teniente de Caballería que, 67 años antes, cargó con su regimiento en el Gan.
Buenísimos momentos los vividos durante esa etapa; la exigente instrucción paracaidista, el estudio táctico de los ejercicios, la preparación de los saltos, los nervios durante la colocación del paracaídas, el embarque con el inconfundible olor de los gases del queroseno de los motores de los aviones, las nerviosas conversaciones durante el vuelo, el molesto ruido al abrirse la puerta del avión y, por último, el disfrute de la caída y llegada a tierra.
Mi mejor anécdota de paracaidista fue la que me ocurrió durante mi primer salto. Era una mañana de sábado y nos encontrábamos en un aeródromo cercano a Castellón, cuando, una vez equipados, subimos a la avioneta Dopner procedente de Valencia.
Ya a bordo, nos indicó el piloto que nos echáramos hacia adelante, ya que había demasiado peso de carga y, si no adelantáramos el centro de gravedad del aparato, este no podría despegar. Cualquiera le llevaba la contraria, así que todos hacia adelante hasta que a una altura determinada pudimos ocupar nuestros asientos.
La vista era espectacular, la avioneta sobrevolaba el mar mediterráneo y, cuando nuevamente alcanzó la costa, se encendió un pilotillo rojo y comenzaron los gritos de rigor; todos en pie, enganchar las cintas, el primero a la puerta. Ese soy yo; me encontraba con la puerta abierta, el pie izquierdo a medio salir y un ruido ensordecedor, hasta que de pronto se encendió el pilotillo verde y el jefe de salto gritó "salta", a lo que yo sin pensarlo dos veces salté como tantas veces lo habíamos ensayado. Al momento, todo fue paz y silencio, el paracaídas se abrió y la avioneta se alejó con su desagradable ruido.
Allá estaba colgado del cielo, mirando a Castellón, su puerto, el mar, hasta que decidí mirar al suelo, a ver cuánto me quedaba para llegar y…, no me lo podía creer, estaba muy cerca de él y además me dirigía lateralmente hacia una torre metálica que contenía un depósito en la parte superior. Mediante un gran esfuerzo, conseguí colocarme más o menos horizontal, con los pies por delante y de esta manera pasé por entre los barrotes de hierro, quedando colgado de la torre.
El final fue feliz; entre dos compañeros me ayudaron a desembarazarme de las cuerdas de suspensión del paracaídas, consiguiendo por fin llegar a tierra, bajando a través de los hierros que constituían la torre. Desde luego, esa no era la idea que yo tenía de llegar a tierra saltando en paracaídas. Luego vendrían los saltos a más altura, desde otros tipos de aviones, por puerta lateral, por rampa trasera, con más o menos viento, nocturnos… ¡Qué importa cuando se es joven!
Otra de mis curiosidades, relacionadas con la aviación, es que resido actualmente en Valladolid en la avenida Hospital Militar; hasta 2017 llamada de García Morato, a la que yo así sigo llamando y que, en aplicación de la famosa ley de memoria histórica, tuvo que cambiar de nombre. El comandante García Morato fue un famoso aviador, natural de Melilla, que tuvo el desafortunado "delito" de combatir en el bando nacional. Desde luego, que no comparto esta forma de proceder, pues no puede ser que los que antes eran buenos ahora sean malos y viceversa. Soy de la opinión de que hubo buenos y malos en ambos bandos; por tanto, dejemos a aquellos con sus calles y nombremos otras con los que carecen de ella, independientemente del bando que defendió.
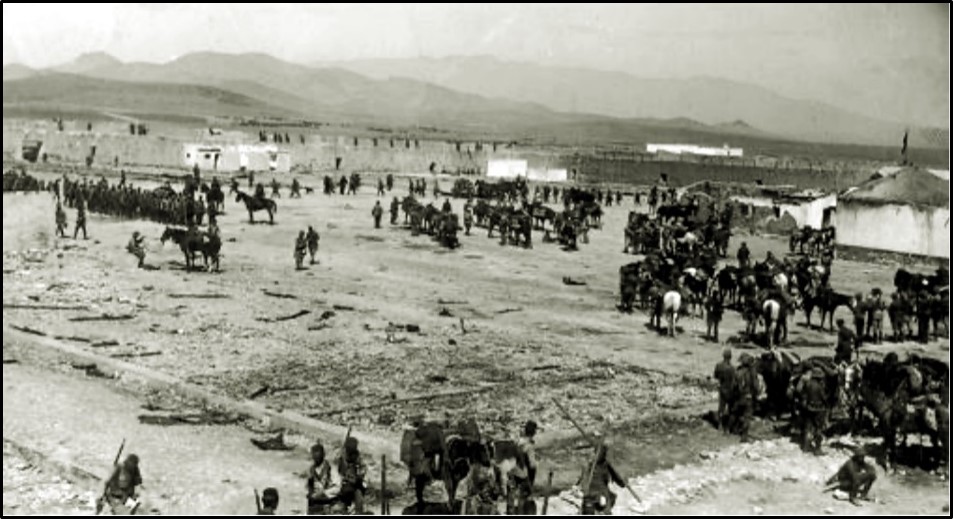
11.- MONTE ARRUIT
Fue al mediodía del 29 de julio cuando la columna de Navarro consiguió entrar en la posición de Monte Arruit, tras ser disparados desde incluso las casas del poblado de esta localidad, quedando muchos heridos y muertos en su proximidad.

La posición de Monte Arruit no excedía la tercera parte de la puerta del sol de Madrid; era de 10.000 m2 y un perímetro de unos 500 m. La guarnición llegó a unos 3.000 h y al menos una mujer, la cantinera, sumando los de la columna de Navarro a los que allí se encontraban.
El general Navarro, tras un rápido estudio de los factores, decidió asignar sectores de defensa a los restos de las unidades orgánicas con las que contaba a lo largo del perímetro amurallado, teniendo el Alcántara el honor de establecerse en la puerta principal, que cerró con sacos terreros. Los defensores no disponían de ningún cañón, pues las piezas de artillería, tras la retirada, se encontraban en Melilla o en poder de los moros; estas últimas en cantidad de unas 40, aunque pocas operativas
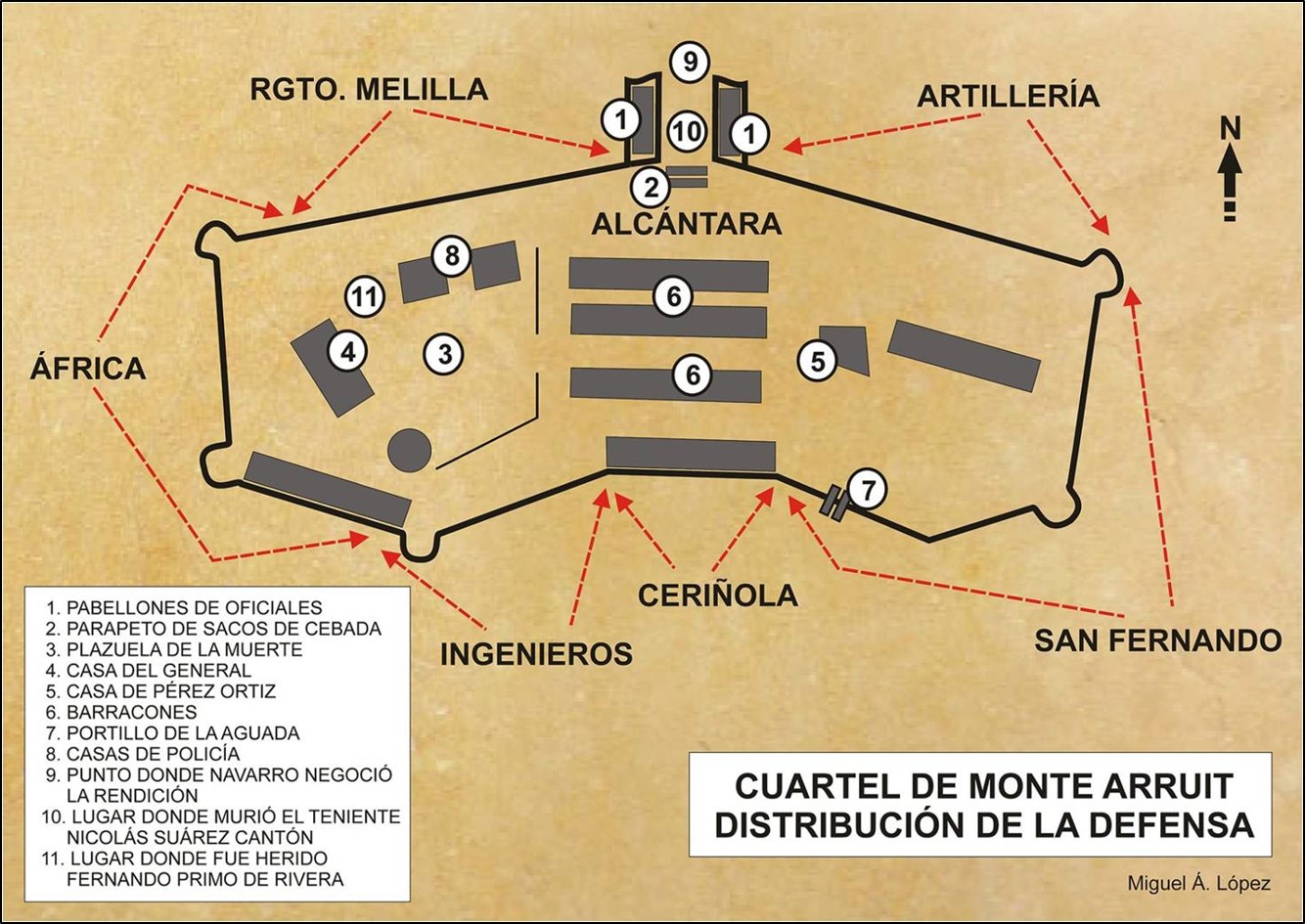
De los datos anteriores se deduce que se produjo un gran hacinamiento del personal, lo que lo le convirtió en un objetivo rentable para los tres cañones, que los moros habían conseguido poner en batería; situados a unos 1,5 o 2 km al noroeste, este y sudeste, rodeando la posición, no cesando de escupir granadas durante todo el asedio. Solo el primer día, los cañones enemigos capturados a los españoles dispararon 114 granadas y únicamente el 6 de agosto no recibieron cañonazos.


Pronto, los españoles aprendieron a protegerse del fuego artillero; se trataba de un cornetín, situado en lo alto del muro, quien por medio de un toque de trompeta avisaba a los defensores del disparo de un cañón, tirándose todos al suelo lo antes posible. A pesar de lo anterior, un cañonazo producido el 30 de julio hirió en el brazo izquierdo al teniente coronel Primo de Rivera; sin más dilación, el médico tuvo que amputárselo, con una sierra y sin anestesia, muriendo seis días después a causa de la gangrena.
Como en todas las posiciones defendidas por los españoles, en Monte Arruit, existía un gran problema logístico, ya que solamente disponían de víveres para unos cuantos días y lo mismo en municiones; como es normal, la aguada había que realizarla a diario por encontrarse en el exterior, ya que el pozo de la puerta había quedado inutilizado, al haberse ahogado en su interior un soldado sediento que quiso saciar su sed.
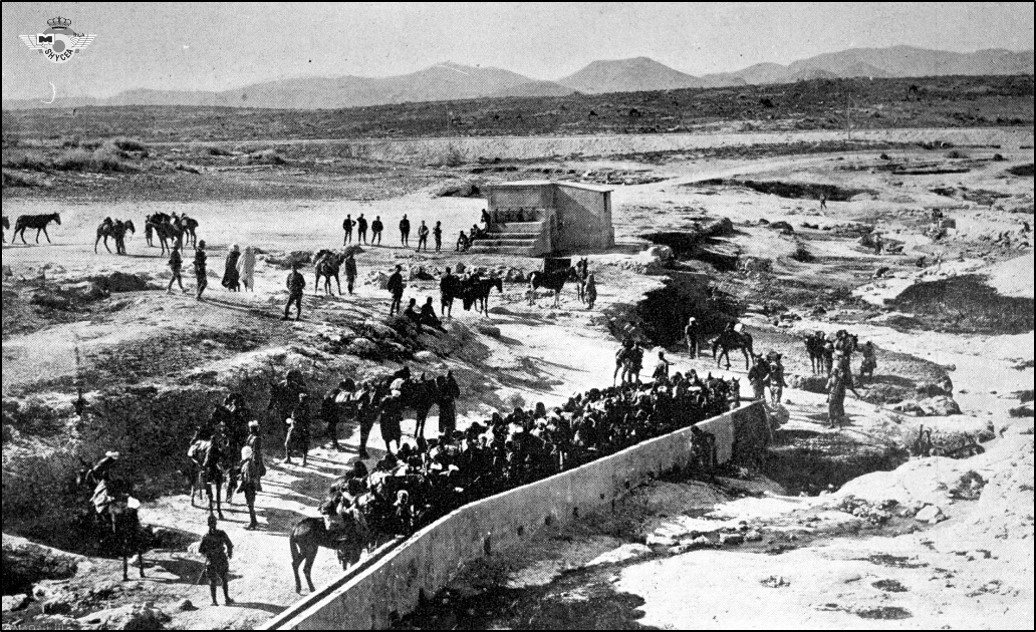
Las unidades se relevaban
para hacer el servicio de aguada; una vez más, se cumplió el dicho de se
cambia sangre por agua; las bajas eran numerosas, pues el enemigo les
esperaba. En la realizada el 31 de julio, se produjeron 90 bajas. El agua era
introducida en un depósito situado en el interior de la posición, que debía ser
vigilado constantemente por un servicio de guardia. La ración diaria era de un
cacillo para cada 8 hombres, totalmente insuficiente para la vida de estos
desgraciados a los que el destino les había puesto en esta situación. El
reparto del agua se convirtió, cada vez más, en una situación violenta en la
que los oficiales necesitaban utilizar el palo para mantener el orden.
Con un poco de suerte y dinero podían comprar el agua que vendían los moros en los momentos de alto el fuego, que estos solicitaban para retirar a sus muertos. Hubo defensores que, locos por la sed, saltaron el parapeto huyendo hacia la aguada, pero las órdenes eran claras y sus propios compañeros disparaban contra ellos; no obstante, el final fue siempre el mismo, encontrando la muerte a manos de los moros que dominaban la aguada.
El hambre era saciada más fácilmente, pues contaban con ganado mular y caballar, que a diario morían por efecto de los cañonazos; destrozaban sus miembros, que luego los soldados despedazaban con sus bayonetas, pudiendo de esta manera comer carne asada.
A primeros de agosto, los aeroplanos llegados de la península realizaron lanzamientos de comida, barras de hielo, medicamentos y municiones, aunque lamentablemente el 50% de las cargas caían fuera de la posición y las que llegaban al interior prácticamente no se podía hacer uso de ellas por el deterioro sufrido por el golpe al caer a tierra. Era lógico, pues los lanzamientos debían realizarse a gran altura para que los aparatos no fueran derribados por el tiro de fusil de los moros. El pensamiento es siempre el mismo ¿Por qué no tiraron bombas a los moros?
El lunes 1 agosto un aeroplano tiró un periódico falso del "Telegrama del Rif" en el que ponía: dentro de breves días habrá en Melilla 50.000 soldados. La noticia elevó la moral de los sitiados que esperaban con anhelo la llegada de refuerzos.
La defensa de la posición se hizo insostenible; los muertos se apilaban en la enfermería a la espera de ser enterrados bajo una fina capa de tierra, debido a la dureza del terreno y a la existencia de únicamente dos picos y una pala.

Todo está cumplido y el General Navarro, herido en una pierna a causa de un cañonazo, sabedor de que no llegarían refuerzos y con el consentimiento de Berenguer, negoció la entrega de la posición a cambio de salvar la vida de sus defensores. Fue el 9 de agosto, cuando las unidades salieron en columna al mando de sus oficiales, entregando los fusiles y ya, estando prácticamente todos fuera, se produjo la gran traición. Los moros asesinaron a los pobres indefensos, algunos todavía vendieron cara su vida al no haber entregado aún el fusil, otros corrían sin saber su destino, muriendo en el intento o hechos prisioneros.
Ese fatídico día convirtió el camino, que va de la estación de tren a la posición, en un reguero de cuerpos en cuyos rostros podía observarse el sufrimiento y dolor de los últimos días vividos. Con esta fecha puede decirse que finalizó el llamado "Desastre de Annual".
El teniente coronel Pérez Ortiz, segundo jefe de la posición, aportó unos datos en detalle, según los cuales la guarnición la componían 2.335 hombres con el siguiente reparto entre regimientos: 703 del San Fernando, 77 jefes y oficiales de otros cuerpos, 315 de tropa de Ceriñola, 210 de África, 130 de Melilla, 88 del Alcántara, 450 artilleros, 350 zapadores y 12 de Intendencia. Otros documentos dicen que a Monte Arruit llegaron 1.800 h de la columna Navarro, que, junto con los que allí había, alcanzaron la cantidad de 2.200 h, pero Sainz Rodríguez, que es muy preciso, escribió que en total eran 3.017 h.

Sin duda el tema de los estadillos siempre ha dado mucho que hablar a lo largo de la historia del Ejército, llegando incluso, en algunos casos, a la curiosa conclusión de que sobran soldados, lo cual es imposible.
Estando de comandante profesor en la Academia de Caballería, tuve que acompañar al general director a visitar la academia francesa de Caballería sita en Saummur. Todo fue de "chapeau", pudiendo comprobar como conjugaban, de manera brillante, las tradiciones de la Caballería con la modernidad de sus unidades tácticas y sistemas de enseñanza.
A lo largo de los días que duró la visita, los oficiales franceses nos llevaban a cenar a unos magníficos restaurantes, del tipo "chateau", situados en las orillas del famoso rio Loira, en los que se respiraba un intenso olor a "fromages", que, animado por los vinos degustados, me hacían soltar la lengua en ese precioso idioma.
En el trascurso de una de esas cenas, se me ocurrió contarles, por supuesto en francés, la famosa anécdota de los caballos que hay que repartir entre los escuadrones de un regimiento de Caballería. Es la siguiente:
El capitán informa al coronel que han llegado 28 caballos para el Regimiento y le solicita el reparto.
El coronel divide los 28 caballos entre los 7 escuadrones de la siguiente manera: 8 entre 7 a 1; 1 por 7 es 7 y hasta 8 es 1 y bajo el 2; 21 entre 7 a 3 y de resto 0.
El coronel ordena al capitán que entregue 13 caballos por escuadrón, contestando este con el lacónico ¡A la orden mi coronel! El capitán, que no se fía un pelo de la aritmética de su coronel, comprueba la división a través de la regla de la multiplicación, multiplicando los 13 caballos que van a cada escuadrón por el número de escuadrones:
7 por 3 son 21 y 7 por 1 es 7 y, sumando 21 más 7, obtiene los 28 caballos a repartir, dando por bueno el reparto del coronel, por lo que ordena al sargento que lleve 13 caballos a cada escuadrón del regimiento.
El sargento que sabe de las limitaciones matemáticas de su capitán, hace uso de la regla de la suma, a fin de comprobar el resultado obtenido por su jefe, por lo que realiza la siguiente operación: 13+13+13+13+13+13+13=28; ya que primero suma las unidades, dándole 21 y, a esta cifra, le suma las siete decenas, consiguiendo la cifra del total de caballos.
El sargento llama al cabo diciéndole que meta 13 caballos en cada una de las cuadras, contestando el cabo ¡Sus órdenes mi sargento! El cabo, que apenas sabe sumar y restar, escribe el número 13 con un palo en la tierra y dice: 13; está claro, uno delante y 3 detrás y, de esta forma tan simple, el cabo mete 4 caballos en cada una de las 7 cuadras.
Al rato, el coronel, acompañado por el capitán, va a comprobar si se ha cumplido su orden y, llegando a las cuadras le dice al capitán que compruebe si hay 13 caballos en cada una de ellas; el capitán le contesta que no tiene las llaves, pero el coronel le dice que se agache y cuente las extremidades que hay en una de ellas. El capitán se agacha en la puerta de la primera cuadra y cuenta: 8 manos y 8 pies, diciéndole al coronel que ha contado 16 extremidades.
El coronel hace la siguiente cuenta de comprobación matemática, dividiendo 16 extremidades entre 4 que tiene cada caballo, diciendo: 6 entre 4 a 1; hasta 6 faltan 2 y bajo el 1, 12 entre 4 a 3 y de resto 0.
Esa noche todos duermen muy a gusto, conscientes del trabajo bien hecho, pues el reparto de caballos ha sido perfecto a pesar de las cuentas realizadas.
No me gustaría acabar este apartado sin mostrar las cifras de las bajas sufridas por el Regimiento de Caballería Alcántara 14. De los 691, 541 murieron, 78 estuvieron prisioneros y 67 llegaron a Melilla. La cantidad de muertos alcanza el 78,3% de la totalidad. El 2 de septiembre de 1921 había en Melilla 3 oficiales, 1 oficial veterinario y 40 de tropa, pertenecientes al regimiento. No será hasta el 5 junio de 2012, cuando el rey Juan Carlos I le conceda la laureada colectiva, mediante real decreto de 1 junio, como consecuencia de sus acciones realizadas desde el 22 julio hasta el 9 de agosto de 1921. El Alcántara es, en la actualidad, la única unidad del Ejército que la luce en su estandarte por los sucesos acaecidos durante el llamado Desastre de Anual.
Ese día tuve el honor de presenciar tan emotivo acto en el patio de armas del Palacio Real de Madrid, sintiendo un verdadero orgullo de haber formado en su día, como teniente, entre las filas del glorioso Regimiento de Caballería Alcántara.

12.- MELILLA

Melilla, entonces, era una plaza de soberanía que fue cogiendo importancia a lo largo de 1921. Al ser cabecera de Comandancia General del protectorado, a ella llegaba gran cantidad de militares; unos en busca de ascensos, otros de aventura, o simplemente huyendo del pasado, sin olvidar a los que debían cumplir su servicio militar obligatorio en estas tierras.
A los militares también había que añadir todo tipo de empleos civiles, necesarios para la vida de estos y de sus familiares, tales como: sastres, comerciantes de todo tipo, servicios de restauración, funcionarios, arquitectos, profesores, etc., que convirtieron a la ciudad en una de las más avanzadas de su época y, por supuesto, de las más bonitas, pues no hay que olvidar que, por sus edificios, se trata de la segunda ciudad modernista, después de Barcelona.
Los oficiales, corresponsales de prensa y otros solían reunirse en el bar kiosco La Peña, allí comentaban las operaciones en desarrollo; el local estaba situado donde actualmente está el monumento dedicado a la Legión, en la Avenida de la ciudad.

En julio de 1921 todo era caos y horror, los moros se acercan a Melilla; los pocos militares existentes en la plaza y los que iban llegando de la zona de combate se disponían a defenderla. La población civil solo tuvo una pretensión, alejarse del terror, huyendo por mar hacia la península; para ello, se dirigió al puerto en busca de un barco que le alejase del desastre. En el puerto también esperaban la llegada de las ansiadas tropas de refuerzo, procedentes del otro lado del mediterráneo o de Ceuta.
El gobierno de España, acorde con la situación, decidió el envío de tropas que llegaron a alcanzar la cifra de 50.000 h, convirtiendo a Melilla en una gran base logística necesaria para la vida y combate de las unidades, impulsando así el desarrollo de la ciudad.
El 1 de agosto, el ministerio de la guerra emitió un comunicado para la formación de unidades expedicionarias, tipo batallón, que se formaran con el personal de tropa del primer año de servicio militar, cogiendo del segundo hasta alcanzar una plantilla del 85%, y del tercer año, si aun así era necesario. Lo cierto es que las unidades expedicionarias llegaron a Melilla sin la tropa veterana del tercer año, ya que sus componentes estaban pre-licenciados; es decir, de permiso en casa, pues en primavera eran necesarios para las recolecciones del campo, ahorrando así gastos al Estado. Otra de las novedades, en la formación de unidades peninsulares, fue la de no diferenciar a la tropa de cuota, por lo que estos debían integrarse en ellas, desplazándose a Melilla, aunque por un periodo de tiempo menor.
Por todo lo anterior, los regimientos solo eran capaces de movilizar un batallón y, encima, incompleto, en el que la tropa, en su mayoría del primer año, contaba con unos siete meses de instrucción, a los que habría que quitar los permisos disfrutados. Las compañías de estos batallones llegaban con un único mulo de transporte, pensando que en Melilla les completarían.
El primer barco que atracó en Melilla, procedente de Ceuta, llegó el 23 de julio a las 23:30 h; en él viajaba el general Berenguer, aunque sin fuerzas, para hacerse cargo de la situación. Al día siguiente, 24 de julio, llegaron 4 batallones peninsulares, procedentes de los regimientos: Corona, Borbón, Extremadura y Granada; en pocos días, hubo ya 15 batallones expedicionarios, aunque muy deficitarios en todos los sentidos.
Sobre las 12:30 h del mismo día llegaron las unidades procedentes de Ceuta: 2 banderas de la Legión, dos tabores de Regulares, 2 baterías de Artillería de montaña, 1 compañía de Intendencia y 1 sección de parque móvil de Intendencia. A diferencia de las peninsulares, se trata de unidades bien instruidas y fogueadas, sobre todo las legionarias y regulares que contaban con personal de tropa voluntaria en su totalidad.

Los melillenses al ver desfilar a los legionarios por la Avenida, decían con admiración:
que soldados tan negros y peludos y los oficiales qué descuidados con sus uniformes descoloridos, huelen a guerra.
Sin embargo, ante los regulares recelan; no sin motivo, aunque el tiempo les demostrará que están equivocados, pues no es lo mismo el regular de la zona, que convive con el levantado contra España, que el procedente de Ceuta.
Digno de mención es la proeza realizada por el Tercio que, con menos de un año desde su creación, tuvo que recorrer a pie y con todo el equipo 101 kilómetros en la zona occidental del protectorado, saliendo desde Rokba Gozal a las 04:00 h del 22 de julio y llegando a Tetuán al día siguiente a las 09:45 h; es decir, en menos de 30 horas y sin apenas descanso. Prueba de ello es que actualmente y con carácter anual, se organiza en Ronda la prueba de los 101 kilómetros corriendo, en la que participan tanto legionarios como toda clase de militares y civiles.
La realeza también acudió a la llamada; el infante D. Juan de Borbón llegó a Melilla el 28 julio como alférez del Regimiento de Caballería de Húsares de la Princesa.
Durante el curso 1985/86 coincidí, en la Academia General Militar de Zaragoza, con el actual rey de España. Lo curioso de la situación es que yo me encontraba cursando el último año de formación como alférez cadete y él su primer año, por lo que tengo a gala poder decir que, en cierta ocasión, él me habló de usted y yo de tú, como correspondía a la jerarquía militar del momento. En la actualidad la cosa ha cambiado y de qué manera.
Debido a la cantidad de unidades que iban llegando a Melilla, hizo que muchos de sus componentes tuvieran que dormir al raso, hasta el punto que la marquesa de Urquijo compró 4.000 colchonetas, llegando estas en 48 h a la ciudad. La marquesa hizo un soberbio papel en Melilla como jefa de un nutrido número de enfermeras que, procedentes de las clases altas de la sociedad, cumplieron un servicio digno de mención en los hospitales de Melilla, ocupándose de los heridos.
Las primeras unidades, que llegaron al puerto de Melilla, fueron destinadas a proteger la ciudad de su posible toma por parte de los moros, desplegando a unos 6 y 7 Km de la misma. La Legión, fiel a su credo, tras bajar del barco, desfiló por las calles de Melilla, a fin de levantar la moral a sus habitantes, dirigiéndose después a sus posiciones tácticas, a la altura del Atalayón, al sur de la ciudad.
Para completar la defensa de Melilla, se ordenó a unidades, tanto peninsulares como de Melilla, desembarcar en La Restinga, haciéndolo el 4 de agosto. La Restinga es esa lengua de arena que separa la mar chica del mar abierto y que desde allí tan fácil se veía la liberación de Monte Arruit.
A pesar de todo, los generales presentes en Melilla decidieron no liberar las posiciones españolas que todavía sobrevivían: Nador, Zeluán y Monte Arruit, con la excusa de que la tropa no se encontraba instruida y que el adelanto de la ofensiva podría llegar a resultados nuevamente desastrosos.

Durante el derrumbamiento de la Comandancia de Melilla, la ciudad se salvó de su ocupación, pero no pudo librarse del fuego artillero producido por nuestros propios cañones en manos del enemigo y que, desgraciadamente, este fue instruido en su manejo por artilleros españoles prisioneros de los moros. Se habla de que, al menos, un cañón lo habían asentado en el monte Gurugú y que desde allí las granadas alcanzaron el barrio del Real e incluso la Plaza de España, aunque sin producir daños de importancia considerable.
Por todo lo anterior, los comerciantes subieron los precios de sus mercancías y tuvo que ser el general Berenguer, autoridad militar y civil de Melilla, quien dictara el 28 julio un bando contra la subida de precios de artículos de primera necesidad.
Melilla, para mí, significa niñez, juventud, felicidad, familia, primeros amigos, primer amor, colegio, creación de mi propia familia, nacimiento de mi primera hija…y tantas y tantas sensaciones difíciles de expresar.
Mi estancia en la ciudad se divide en dos partes; la primera desde mi nacimiento, en octubre de 1961, hasta las navidades de 1974, en las que a mi padre le trasladaron a Valencia; y la segunda, cuando en 1988 fui destinado al Regimiento Alcántara 10 de Caballería, para ocupar destino de teniente durante tres años

Nací en el seno de una familia, sobre todo, católica y muy española. Mi padre, de Ciudad Real, fue el asesor jurídico del comandante general y mi madre de Zaragoza. Ambos se conocieron en esta última ciudad, en la que mi padre estuvo destinado y, al casarse, optaron por vivir en Melilla, disfrutando de su luna de miel durante el trayecto para su incorporación a esta bella ciudad. Mi madre era ama de casa que, con siete hijos, no se podía quejar de falta trabajo. Ella, desde casa, nos controlaba a todos con eficacia; por una ventana nos veía, a mí y a mis hermanos, ir al colegio La Salle; por otra, veía el despacho de mi padre en la Comandancia General; y, por una tercera, como mis hermanas se dirigían al colegio del Buen Consejo.
Ocupábamos una vivienda en el segundo piso de la avenida Isabel La Católica 6, con un precioso patio con cuatro árboles, que compartíamos los vecinos y que siempre estaba lleno de amigos, de unos y otros. Son tiempos de familias numerosas con cinco, seis, siete...hijos, con los que llevábamos una vida muy intensa, ya que los fines de semana eran la continuación de los días anteriores, pues no existían las segundas viviendas. En el patio hemos jugado a casi todo; dependiendo de la época: futbol, baloncesto, el trompo, las canicas…, ¡churro va! Desde él, escuchábamos a las 12 del mediodía la melodía del himno de la Legión o Las Corsarias a través de las campanas del reloj del ayuntamiento.
Aún estoy viendo como parábamos el juego para santiguarnos, al ver pasar el cortejo fúnebre, que pasaba por la calle hacia el cementerio, con su carroza negra acristalada, tirada de caballos negros con penachos, en la que se veía el féretro negro o blanco, en el caso que el fallecido fuese, respectivamente, adulto o niño.

Como no hablar del colegio; estudié en La Salle "El Carmen", a unos trescientos metros de mi casa. Nos llamaban los grajos, debido al color negro de las sotanas de los hermanos. Sin duda soy un afortunado, pues la formación fue exigente y de calidad. En el colegio coincidimos con niños de otras religiones, musulmanes, judíos e hindúes con los que nunca hubo ningún problema, aunque sí recuerdo que ellos salían del aula cuando nos daban religión y yo los veía, con cierta envidia, jugar al baloncesto.
De mis recuerdos de la época escolar destacan, aparte de las clases, las actividades físicas, como los campeonatos entre cursos de futbol, baloncesto, natación en la piscina, que se hizo en el antiguo frontón; primeramente, solo para verano y con agua templada posteriormente, aunque sin cubrir, permitiéndonos nadar en invierno.
Como olvidar a los hermanos y resto de profesores, tan dedicados a su función docente; sus motes, las tarimas de las aulas, el avisador, ese artilugio que hacían sonar para que mantuviésemos silencio. El hermano visitador repartiendo caramelos cuando respondíamos a una de sus preguntas de forma correcta y la Congregación del Niño Jesús, de la que todavía guardo su medalla. También destacar "mi bar", situado en el patio y dispensador de bocadillos, caramelos, cortadillos y tortas con cacahuete en su centro.
El colegio contaba con un mono, al que le teníamos que llevar comida si queríamos jugar con él. Había que vernos a todos los niños cogiendo moscas para llevárselas; con nosotros venía a las excursiones que hacíamos en los pinos de Rostrogordo, cantando en el autobús, llamado la COA: Ahora que vamos despacio, vamos a contar mentiras tralará…
Una vez al año realizábamos los campeonatos de azules contra amarillos; se trataba de unos juegos en los que nos enfrentábamos las clases A de los diferentes cursos, con las del B. Lo pasábamos en grande, vestidos de blanco con nuestro brazalete del color de nuestra clase en la manga izquierda. Los últimos ensayos los hacíamos en la plaza de toros por las tardes y, aprovechando su cercanía con las vías del tren de vapor, que venía de las minas del Rif con destino al puerto, recogíamos pirita de color plateado o dorado, colocando pesetas y perras gordas en la vía para que el tren la deformase a su paso.

A primera hora de algunas mañanas, izábamos la bandera con el himno nacional; eran momentos de seriedad, en los que los cursos formábamos en el patio y nos pegábamos por ser los que realizasen el izado o puesta en marcha de la megafonía. La bandera contaba curiosamente con el escudo monárquico, en vez del de la época, con el águila imperial. Los hermanos nos contaron que esa bandera fue regalada por los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, quien bordó personalmente el escudo, con motivo de la participación de los hermanos en la identificación y posterior enterramiento de los restos de españoles encontrados tras la liberación de Monte Arruit.
Sí quiero aprovechar el momento para dejar claro el asunto de las banderas de España que tristemente oigo hablar como anticonstitucionales o no. Hay que tener claro que tres son los símbolos de la patria: la bandera, el escudo y el himno y que la constitución solo habla de cómo debe ser la bandera. Por tanto, una bandera roja, amarilla y roja, con el escudo del anterior régimen, será una bandera constitucional, aunque no con el escudo en vigor, que data de una ley de 1981. De estos datos, se puede decir que el escudo, con el águila de San Juan, procedente de los Reyes Católicos, representó a España incluso después de aprobada la constitución de 1978. En conclusión, el escudo con el águila puede ser pre o pos constitucional, pero nunca anticonstitucional.
En contra de lo anterior, cualquier bandera que no se ajuste a la mencionada en la constitución de 1978, como la mal llamada republicana, pues no lo fue durante la primera república, aunque lleve el escudo que lleve, será siempre anticonstitucional, ya que sus colores rojo, amarillo y morado no son los mencionados por la actual constitución. Y que conste que no soy antirrepublicano.
Curiosamente, en mis dos juras de bandera, una como soldado en 1979 y la otra como caballero cadete en 1981, en ninguna juré la bandera con el actual escudo, ya que, en la primera, contaba todavía con el escudo del águila de San Juan y, en la segunda, el de la época de la reina madre Mª Cristina, viuda de Alfonso XII, quien la donó en 1886 a la Academia General Militar, creada en Toledo en 1882 y trasladada con posterioridad al actual solar de Zaragoza.
Al salir de clase, por la tarde, los amigos solíamos pasar por el cuartel de la compañía de destinos, situado frente al colegio, en la actual residencia militar. El motivo era que, con frecuencia, los soldados de guardia nos pedían que les llevásemos bocadillos de calamares del bar La Cave, quedándonos con las vueltas una vez entregados. Era digno de ver los calamares amontonados en una cubeta de cristal, que podíamos ver a través del escaparate, con un aspecto y olor especial.
Durante mi niñez, los fines de semana pasaban rápidos; solía ir con mi hermana mayor, los sábados y domingos, a montar a caballo en la hípica. Todavía recuerdo algunos de sus nombres como: Tuy, Agarán, Canastos, Paisano, Órgano, Càpsula, Sigfrido…
Otra de nuestras especiales actividades de niñez era la de ir a comprar chucherías a los llamados "carrillos"; eran una especie de pequeño tinglado de madera en los que vendían los refrescos de sobre, regalices, gominolas, cachondeos…Ahí nos tirábamos casi media hora para gastarnos 2 ó 3 pesetas que daban para bastante. Que paciencia tenían esos vendedores; uno de ellos llamado Eugenio, al que le faltaba un dedo de la mano.
En una de mis primeras clases de equitación, en la hípica de Melilla, caímos al suelo el caballo y yo como consecuencia de un tropiezo del semoviente. Una vez en tierra, el profesor, enérgico militar, me gritó levanta al caballo, monta y continúa con la tanda. Falto de experiencia, me puse de rodillas e intenté poner en pie al caballo empujándolo con mis manos por el pecho. Entre carcajadas, el profesor me indicó que tirase de las riendas, con lo que el problema se solucionó. Con el tiempo supe que el "Paisano" era el caballo de aprendices, ya que, además de torpe y tener poca sangre, era tuerto.
A primeros de los años setenta emitieron la serie Kung-fu por televisión, en la que el actor David Carredini actuaba como monje shaolín en la que protegía a los más indefensos, haciendo uso de las artes marciales que dominaba. Lo anterior nos dio pie a los chicos de la época a querer imitarle, por lo que nos dedicamos a arrancar las estrellas de los "mercedes", separarlas de sus aros y lanzarlas contra las puertas de madera, una vez afiladas, para clavarlas en ellas.

Cierto día, al estar necesitados de estrellas, salimos los amigos en busca de "mercedes", fáciles de encontrar por su cantidad en la Melilla de esa época en la que todos los taxis lo eran, curiosamente de color blanco. Ya una vez en la Plaza de España, hicimos alto, pues vimos varios objetivos. Ni corto ni perezoso me dirigí a uno de ellos, por su parte frontal, agarré la estrella con ambas manos, tirando de ella con fuerza hacia arriba, a fin de vencer el muelle que la sujetaba, cuando de pronto sonó el claxon del vehículo. Del susto sufrido, corrí sin parar hasta la fuente de Trara, allí pude reponerme del mal momento, bebiendo su fresca agua, aunque no pude conseguir la estrella.
Otra de mis fuentes de actividades era la de pertenecer a la Organización Juvenil Española (OJE); contábamos con un hogar en los bajos del edificio de sindicatos, al lado del Instituto; allí preparábamos las acampadas en los pinos de Rostrogordo, las marchas a pie, las noches en la tienda de campaña con los compañeros de la escuadra, el amor y respeto a la naturaleza, la limpieza de zonas, las canciones, los desfiles……. En ella aprendí, entre otras, la importancia de la disciplina, pelando patatas para la confección del rancho cuando no me portaba bien y que tanto me sirvió posteriormente cuando ingresé en el Ejército.

El verano era completísimo, los entrenamientos de natación en La Salle, con el traje de baño del club, turbo negro con rayas laterales amarillas y posteriormente en el cuartel de Regulares. Los baños en la piscina Trébol, con su trampolín, en la playa de la Hípica, cogiendo mejillones en las rocas o erizos en los cortados, con sus cristalinas aguas, que sabían tan bien con limón o yendo de excursión a pasar el día a Karia Arkeman, Cazaza, Charrrane... Sin olvidar la travesía del puerto a nado, en la que saltábamos al agua en el muelle del faro y teníamos que llegar hasta la playa del club marítimo. Toda una proeza cuando se tienen 12 o 13 años.
Un poco más mayorcitos, solíamos dar una vuelta por el parque Hernández, a ver si veíamos a las chicas que nos gustaban, o en bicicleta a la Calle Mar Chica y del Real, a las samaritanas del amor, algo que nos extrañaba su existencia debido a la edad. El verano también suponía salir de Melilla a la península para ver a los abuelos, primos, haciendo esos viajes interminables hasta llegar a Ciudad Real y posteriormente a Zaragoza, en un "Peugeot" con tres filas de asientos, en los que nos repartíamos mis padres, abuela y los siete hermanos. Digno de reseñar era ver como subían el coche, con una grúa, hasta colocarlo en la proa del barco y desembarcarlo, de la misma manera, una vez atracados en Almería o Málaga, tras ser despertados por un marinero que golpeaba la puerta con sus nudillos, mientras decía el nombre de la ciudad ¡Málaga! ¡Málaga!, o bien ¡Almería!, ¡Almería! Todo ello después una travesía nocturna de unas ocho horas, en aquellas literas con palangana metálica sujeta al lateral de la cama, por si hubiera que hacer uso de ella.
El viaje de regreso en barco a Melilla también es difícil de olvidar. Solía ser por el día, desde las 12 del mediodía hasta las ocho de la tarde, viendo el cabo Tres Forcas por la cubierta de estribor y por fin, al fondo, Melilla la vieja. En todas las vueltas notaba las escaleras de casa menos empinadas, supongo que era porque había crecido.
A la vuelta de los viajes de verano, ya en septiembre, teníamos las ferias de nuestra patrona, la Virgen de la Victoria, con sus cochecitos, tren de la bruja, coches de choque, tómbolas y hasta noria de niños y mayores, empujadas a mano por un negro corpulento a ritmo de tambor, el circo en la plaza de toros. Era el tiempo del caramelo meloso pegado a un gran palo, llamado "arropia" y que el moro, que lo vendía, cortaba con una navaja de hoja curva la cantidad que habías pagado; manzanas de caramelo rojo, almendras, los barquillos con su ruleta de la suerte para que te lleves uno o dos y, como no, el inolvidable algodón de azúcar que acababa pegado en el pelo en muchas ocasiones.
Las ferias las recuerdo primeramente instaladas en el campo de futbol del barrio Tesorillo y posteriormente en la Plaza de España, donde brillaban de una manera especial.
Otra de nuestras travesuras era la de cabrear a un personaje muy típico de mis años de niñez, al que llamábamos Pepe "el loco". Creo que era enterrador del cementerio, vestía siempre de oscuro, llevaba boina y portaba una garrafa de agua en la mano izquierda y un garrote en la derecha. Cuando le veíamos solíamos gritar, desde una esquina: ¡Pepe "el loco"! Y echábamos a correr todo lo que podíamos ya que, a pesar de su edad, corría que se las pelaba.
Cierto día, que nos encontrábamos jugando en el patio de casa, uno del grupo, al ver a pasar a Pepe "el loco", le dijo a otro, que no sabía de la película, a que no eres capaz de gritar Pepe "el loco;" este otro, ni corto ni perezoso, se asomó a la calle y sin dudarlo exclamó con todas sus fuerzas ¡Pepe "el loco"! Para verlo, todos salimos corriendo como poseídos por el demonio, menos el que gritó, que se quedó quieto como una estatua, viendo como se le echaba encima aquel hombre, golpeándole con el callado hasta que por fin pudo zafarse de él. Sin duda ese día conoció al famoso Pepe "el loco" y se, a ciencia cierta, que no se ha olvidado de él.
Solíamos ir también a un antro llamado "La Cueva", que se encontraba cerca de la plaza de Isabel la Católica y en el que jugábamos a los futbolines. Creo que la partida costaba una peseta, que tenías que entregar al encargado, llamado Segundo, para que sacara las bolas. El juego consistía en pagar la partida la pareja perdedora y seguir jugando hasta que los perdedores no quisieran continuar, pagando una peseta en mano a los vencedores. Al final, siempre terminábamos corriendo para no pagar, además de llevarnos alguna bola de recuerdo.
Mi segundo periodo, como residente en Melilla, se inició al incorporarme como teniente en el Regimiento Alcántara, en junio de 1988, procedente del Regimiento Lusitania de Valencia y finalizando cuando, como capitán, pasé destinado al Regimiento Montesa 3 de Ceuta.
Este segundo periodo fue muy diferente al primero; tanto Melilla como yo habíamos cambiado. Mi dedicación, al principio, era sobre todo profesional, ya que mi estado civil era de soltero y por mi empleo tenía que realizar muchos servicios en el acuartelamiento, tales como oficial de guardia de seguridad, tanto en mi acuartelamiento como en el polvorín de Horcas coloradas y guardia de orden en el escuadrón. En el primer mes hice más guardias que en los dos años de mi anterior destino.
El Regimiento Alcántara era muy reducido, solo contaba con plana mayor y cinco escuadrones (dos de carros, uno mecanizado y el de apoyo), dependientes directamente del coronel. El total de hombres era de unos 300, sin contar con la unidad de servicios del acuartelamiento, encargada de cocina, obras, hogar de tropa, bar de mandos, etc.

Tuve la suerte de ocupar destino en todos los escuadrones, excepto en el de apoyo, aunque el que más me marcó fue el 1.º de carros, por ser en el que más tiempo cumplí mis servicios como jefe de su segunda sección de cuatro carros.
Los escuadrones de carros eran los más profesionalizados, ya que las tripulaciones de sus 13 carros estaban constituidas por un mando profesional, ya sea oficial o suboficial, y por tres de tropa de reemplazo de 12 meses de servicio militar, que ocupaban los puestos de conductor, tirador y cargador.
El carro de combate era el M-48, de procedencia americana; en ese momento, el más moderno del Ejército español por contar con motor diésel, cañón de 105 mm y, sobre todo, con una dirección de tiro laser que permitía realizar la puntería en un tiempo muy reducido.
Guardo muy buenos recuerdos de mi paso por el Alcántara; contaba con unos magníficos cuadros de mando, con una tropa muy dispuesta y fácil de instruir, sobre todo porque adquirían en poco tiempo el espíritu jinete propio de la Caballería, al considerar su carro de combate como aquel caballo que debían cuidar y mimar para sacarle el máximo rendimiento posible en los momentos necesarios, tal y como hicieron sus antecesores en aquellos días de julio de 1921.
La instrucción diaria no era tediosa, pues, al no existir restricciones de gasoil, podíamos salir a hacer ejercicios con los carros por el camino que lleva al aeropuerto, hasta llegar a Rostrogordo. La jornada militar la completábamos con formación militar, orden cerrado y gimnasia, bien dentro del cuartel o corriendo por el precioso paseo marítimo hasta llegar al puerto y regresar de nuevo.
Las maniobras eran variadas; podían ser a pie o con vehículos, en el campo de maniobras de Almería o bien en nuestra querida granja del regimiento, todavía existente con la finalidad de mejorar el rancho de la tropa.
En esa época me interesé por los deportes militares; mi capitán me dio todo tipo de facilidades y conseguí formar una excelente patrulla de tiro con la que pude quedar en tercera posición en los campeonatos de Melilla, por delante incluso de Regulares. También me encargué del equipo de natación del regimiento y participé en los concursos anuales de patrullas de orientación, prueba muy completa y dura en todos los aspectos.
Durante el poco tiempo libre que disponía, solía emplearlo en reunirme con los compañeros, bien de Caballería como de otras Armas, pues éramos muchos tenientes y abundábamos los solteros. Era tiempo de excursiones con las motos de "Trail" que nos compramos; con salidas a Marruecos, incluyendo las zonas del Desastre de Annual, del que ya me empecé a interesar.
También había tiempo para salir los sábados; una buena cena, unas copas y terminar la discoteca "Lo güeno". En la explanada de la discoteca, donde aparcábamos, había un moro que se encargaba de vigilar los coches. Una vez aparcado el vehículo, decíamos al vigilante "muslin" cuida bien el coche, que no le pase nada; él siempre contestaba lo mismo, con su gracioso acento: No hay problema jefe, coche di Seuta cuidar bien yo. Lo único es que la matrícula de nuestro vehículo era de Sevilla y empezaba, en esos tiempos, por SE.
Tras mi periodo de soltería en Melilla, llegó la época de casado, distinta a la anterior, pues me hizo sentar la cabeza, llenándome de felicidad. Mi mujer, de Valladolid, aunque llegó un poco asustada, enseguida se hizo con la ciudad y con su gente, sobre todo con las mujeres de otros oficiales. Era norma que cuando uno estaba de servicio, el resto se ocupaba de la mujer del ausente, formando verdaderas familias al encontrarnos alejados de nuestros padres.

Ocupábamos un pequeño piso en la calle Cabo Noval, cerca del puente del Rio de Oro. Pronto llegó nuestra primera hija, nacida como yo en el hospital militar de Melilla. Era tiempo de dar paseos por el parque Hernández, la Avenida, ir a la hípica o al club marítimo y, en verano, a la caseta de Caballería de la playa. Una tarde de paseo con la niña, por la plaza de España, sonó una fortísima explosión, que recuerdo rompió los cristales del casino militar y al rato ruido de sirenas de ambulancias. Llamé al regimiento para enterarme de la situación y por si precisaban de mis servicios; el motivo fue la explosión de municiones en el polvorín de Orcas Coloradas, causando exclusivamente daños materiales.
Un fin de semana organizamos varios matrimonios ir al club mediterráneo, situado en la playa de Alhucemas y dejamos a la niña a cargo de la mora que teníamos en casa y que vivía en Beni Enzar. El club, al ser francés, estaba lleno de franceses que llegaban directamente en avión y contaba con chozas para dos personas, con todo tipo de comodidades y atracciones. Lo pasamos estupendamente, únicamente que, de vuelta a casa y ya de noche, nos encontramos que dentro de ella no estaban ni la mora ni la niña y además había apagón eléctrico en la zona. Que mal rato pasamos mi mujer y yo en el balcón del piso, esperando ver algo, mientras pensábamos que podía haber ocurrido. De pronto, vimos a unas cinco personas, familiares de la mora, con un carrito de niño, venir hacia casa y ya, por fin y de cerca, ver a nuestra hija con toda la cara manchada de chocolate, mientras comía alegremente un helado. Nunca olvidaremos como se portaron con nosotros las dos hermanas moras que, en distintos periodos de tiempo, tuvimos en casa. Espero que ellas también nos recuerden de una manera similar.
13.- CAUTIVERIO
Muchos fueron los españoles capturados por los moros como prisioneros. Unos serían asesinados, otros llevados a Melilla a cambio de dinero, otros puestos al servicio personal del moro que los capturó y de su familia; un gran número, entre ellos el general Navarro, que, tras rendirse, fueron concentrados en Axdir, frente a nuestra isla de Alhucemas, que se convirtió en base logística de apoyo a los cautivos.
El teniente coronel Pérez Ortiz, uno de los cautivos, se quejó de no recibir cartas de sus compañeros de milicia; eran momentos de gran tristeza en los que pensaba que, quizás, los de fuera no entendían la elección de la rendición frente a morir por España. En contra de lo anterior, a través de la isla de Alhucemas, los prisioneros recibirían libros y caramelos de dos niñas de Melilla que rezaban por ellos, sus nombres: Carmen y Piedad.
En el cautiverio coincidieron con desertores de la Legión francesa; los trataban mejor que a los españoles y los solían liberar con el tiempo, para no gastar comida.

El teniente del Regimiento África, Sánchez Ocaña, contaba al llegar a Axdir que, cuando estuvo cautivo en Annual, conoció a un mecánico libanés, apodado el turco y desertor de la Legión francesa, que hablaba francés y que, haciendo uso de un soldado español, tradujo, a nuestro idioma, el siguiente estadillo acerca de un supuesto botín de guerra: 422 cañones, 25 ametralladoras, 14.000 fusiles, 8 autos, 10 camiones, 62 motos, 3.000 mulos, 2.300 caballos, 2 aeroplanos, causando 16.500 muertos y 1.500 prisioneros ¿Dónde enviaría tal información? El cautivo Sargento Basallo, con un grupo de soldados, enterraron a 697 cadáveres de españoles en la zona de Annual.

Aprovechando una situación propicia, dos oficiales cautivos en Axdir se escaparon, siendo posteriormente capturados. Los moros les dieron a elegir entre dar su palabra de honor de no fugarse más o recibir 100 palos. Los oficiales, fieles a su condición de militares, eligieron la opción de los palos y los moros los llevaron ante el general Navarro para que les convenciera, pues no les querían pegar. El general que, por supuesto, coincidía con la elección de los oficiales, les dijo que no tuvieran reparos en prometerle a él lo que negaban a los moros, consiguiendo de esta manera no recibir los palos y aprovechar en cualquier momento nuevas situaciones para fugarse. Varios cautivos consiguieron la libertad nadando los escasos dos kilómetros que los separaba de la isla española, de la que en todo momento veían ondear nuestra bandera. Algunos prisioneros fueron fusilados como represalia al avance de la reconquista.
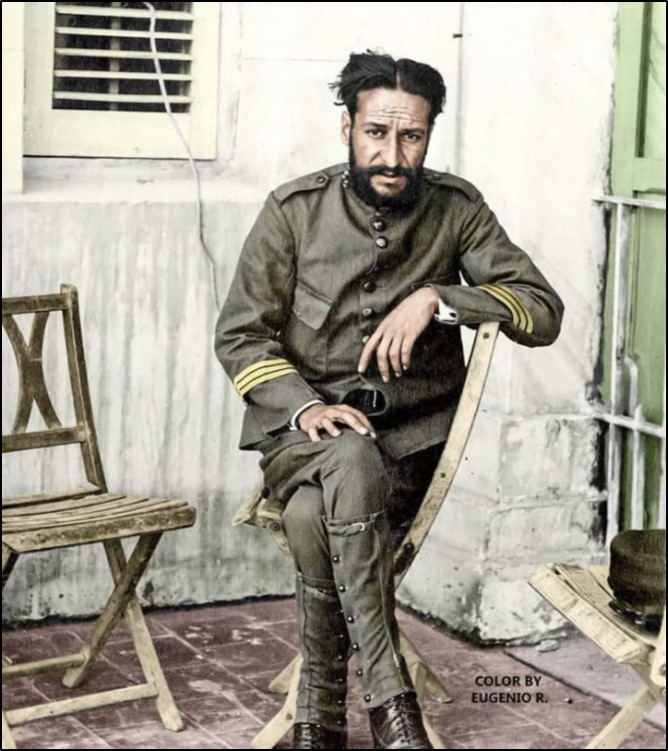
Durante el cautiverio, los españoles comían tortas de cebada, higos, cordero, palas de chumbera cocida, huevos, pollo, tortugas y hasta galápagos. Dependiendo del día, unos comían peor y otros mejor, sobre todo si les llegaban provisiones de Alhucemas. Como curiosidad, los moros, a mediados de junio de 1922, pasaron una factura a España de 28.500 pesetas por manutención y transporte de alimentos a los cautivos durante los últimos tres meses, que no recibieron nada para ellos desde la isla. A mediados de marzo de 1922, se cañoneo Axdir desde la isla y los moros colocaban a los cautivos españoles como escudos humanos, sin morir ninguno durante la acción. En contra de lo anterior, los moros hundieron a cañonazos el carguero que abastecía a la isla.

Abd el Krim tenía en su poder, en octubre de 1921, 450 españoles prisioneros; un año más tarde, le quedaban 375 y, a finales de noviembre, las cifras eran de 320 cautivos, 75 huidos y 119 muertos. Claramente se llega a la conclusión de que iban llegando más prisioneros a Axdir, procedentes de otros lugares. Los prisioneros, durante su cautividad, realizaron trabajos de albañilería, mejora de caminos, construcción de aljibes y transporte de todo tipo de mercancías y cañones, viviendo hacinados en barracones.
Tras negociaciones entre España con los dirigentes moros, a través de intermediarios de todo tipo, finalmente se aceptó pagar la cantidad de cuatro millones, exigida por ellos, así como la entrega de los moros cautivos en Melilla, con la finalidad de que liberaran a nuestros compatriotas de Axdir. El cálculo de la cifra estipulada se corresponde con el precio puesto a los siguientes grupos: 3 millones de pesetas por los oficiales y un millón más por la tropa y civiles. El capitán Aguirre, oficial cautivo que ayudó a los moros en el recuento del dinero recibido, cuenta que entre los billetes encontró una nota que textualmente decía: ya están compradas las gallinas.
Finalmente, el 27 de enero de 1923, se liberaron los 325 prisioneros, embarcando en la isla de Alhucemas con destino a Melilla: 44 jefes y oficiales, 238 soldados y 43 civiles; de entre estos, 10 mujeres y 8 niños. Hay que lamentar que, durante la travesía, murió un soldado enfermo que no pudo disfrutar de tan ansiada libertad. Desgraciadamente no fueron recibidos como héroes.

Gracias a Dios yo nunca he estado preso ni cautivo, aunque sí he sido arrestado varias veces, tanto durante mi época de servicio militar, como posteriormente en mis años de cadete e incluso con posterioridad. Siempre se ha dicho que un militar no lo es hasta que no le arrestan.
Mi arresto más anecdótico, sin duda, fue el que sufrí estando destinado de capitán en el Regimiento Montesa 3 de Ceuta. Nos encontrábamos celebrando en el acuartelamiento nuestra festividad de Santiago Apóstol, patrón de Caballería. Tras varios días de ensayos, todo salió perfecto: la formación, el acto a los caídos, nuestro querido himno y por último el desfile, tanto a pie como en vehículos, delante del comandante general.
Ya bien caída la noche y en un momento de exaltación de la amistad y del amor patrio, no se me ocurrió otra cosa que decir a un teniente y dos sargentos de mi escuadrón a que no hay… de ir a Ceuta en un carro de combate. Para que más, en España ya se sabe que la utilización de esa frase trae consecuencias drásticas, encontrándonos al momento todos en el interior de un carro con el motor arrancado y yo en el puesto de conductor.
En vista de que ya no me podía echar atrás, sin perder mi reputación, arranqué el motor, encendí luces, metí la velocidad corta y me dirigí hacia la puerta principal del cuartel. Al llegar a ella, frené en seco al encontrarme al suboficial de guardia parado ante ella con los brazos en cruz y con claros signos de nerviosismo. Tras un rato en situación estática, le dije al teniente, que venía conmigo, que dirigiese la maniobra de marcha atrás para volver al aparcamiento.
Una vez resuelta la situación, me di cuenta que la broma solo nos gustó a los que íbamos dentro del carro, pues al resto del personal nada de nada. Al día siguiente, el coronel, que no presenció el movimiento del carro, me corrigió con mucha razón, solo a mí, pasando unos días en mi domicilio sin poder salir de él. Soy consciente de que el acto fue una chiquillada impropia de un capitán jefe de escuadrón. Desde ese día, pasamos a la historia del Montesa como "el equipo A", pues así fuimos bautizados.
Tras 25 años de aquel suceso, por fin puedo manifestar que mi intención nunca fue la de pasear en carro por el centro de Ceuta, sino la de pasar un buen rato con mis subordinados en un día festivo para la Caballería. La duda, que siempre me ha perseguido, es la de saber si mis acompañantes creían o no que haríamos tal maldad, aunque prefiero no saberlo.
14.- INICIO DE LA RECONQUISTA DEL TERRITORIO
Una vez conseguida la defensa perimetral de Melilla y la organización de las unidades expedicionarias, así como un nivel aceptable en la instrucción, ya no hubo motivos para no pasar a la ofensiva y recuperar el terreno perdido en el pasado verano. Para la reconquista se contaba con unos 30.000 h llegados de la península y unos 6.000 que ya había en Melilla, todos ellos bajo el mando del general Berenguer.

El 12 de septiembre se inició la ofensiva, tomando Zoco el Arbaa, con las tropas acantonadas en la Restinga, que realizaron el movimiento a través de la lengua de arena. De las posiciones ocupadas por los españoles, destacó el blocao Dar Hamed, llamado "El Malo"; lo defendía una sección del batallón disciplinario. Esta posición fue constantemente atacada por los moros y, ante la solicitud de refuerzos, sería el cabo legionario Suceso Terreros quien solicitara ir a reforzarla con 14 legionarios, todos voluntarios. Los legionarios consiguieron romper el cerco el 14 de septiembre y entrar en la posición para defenderla hasta derramar la última gota de su sangre, fieles al espíritu de la muerte de su credo: El morir en el combate es el mayor honor... Fue la primera vez que el enemigo tomó una posición defendida por legionarios, con la salvedad de haber sucumbido todos.
Mucha fue la improvisación que se detectaba en las unidades expedicionarias. Indalecio Prieto escribía el 18 octubre, con ocasión de acompañar al Batallón Garellano:
¿A que sabios de nuestra magnifica Intendencia se les ha ocurrido la idea de que constituyan base de los ranchos fríos las sardinas en conserva, en un país donde se carece de agua y donde la sed es el tormento constante de las tropas?
Mil sombreros de tela deben sustituir a las calurosas gorras de paño, inadecuadas para este país.
Urgentísimo seria proveer al soldado de un capote impermeable para aguantar la lluvia que en el Rif se descarga, de vez en cuando, y le valga de noche para evitar la humedad del suelo que le sirve de cama.
Hay batallones que cuentan con tanques de agua automóviles regalados por sus Diputaciones y Ayuntamientos, Garellano no tiene
El 15 de octubre cuenta que los padres de algunos soldados, de estancia en Melilla, movilizaron varios automóviles para llevar botellas de agua a sus hijos.
Prueba de la desorganización de la época: un tal Juan Vitorica compró con su dinero en Lyon 6 ametralladoras Chauchat con munición, entregándoselas a uno de los coroneles jefes de un Regimiento en Melilla. Parece poco serio el asunto.
La figura del cantinero se hizo famosa durante esta fase de la operación. Manolo era un valiente cantinero que, en condiciones muy adversas y jugándose la vida, llevó las viandas y correo a los legionarios de la posición de Sidi Hamed, cerca de Nador. El papel que realizaba esta gente era excepcional, pues llenaban de alegría a nuestras tropas durante el poco tiempo del merecido descanso que tenían.
Destinado en Ceuta, tuve la oportunidad de conocer a la famosa cantinera del Tercio, "La Peque"; se encontraba sentada en la puerta de una de las compañías de la IV bandera, en el acuartelamiento de García Aldabe, cuna de nuestra querida Legión. Me contaron su historia y de cómo siendo niña y, ante la negativa del mando, para que pudiera formar parte en las filas legionarias, decidió acompañar a los legionarios desde la retaguardia, como cantinera durante la guerra civil. Para mí fue un honor recibir de ella un beso en la frente.
Las acciones ofensivas se sucedieron sin solución de continuidad. Un cabo legionario, con su escuadra de servicio de leña, consiguió robar ganado a los moros y cambiarlos por los fusiles de estos que disparaban contra unos soldados de Ingenieros, los cuales se encontraban tendiendo líneas telefónicas por la zona.
Durante la primera fase de la reconquista, la táctica empleada fue siempre la misma; las columnas avanzaban, alcanzaban los objetivos y regresaban a sus bases. Como es lógico, las vanguardias de estas columnas estaban siempre formadas tanto por legionarios como por regulares, ambos llegados de la zona de Ceuta, pues al ser tropas voluntarias y bien instruidas, reducían de gran manera las bajas de nuestros soldados de reemplazo, que tanto era criticadas en la opinión pública.
Los legionarios, muchos extranjeros, iban escribiendo páginas de gloria. Muchas son las anécdotas de la época vividas por los legionarios; en una de ellas contaban que estos se dedicaban a cazar gatos, pues, bien condimentados, tienen un sabor que se asemeja al del conejo. En principio solo respetaban al gato del comandante, hasta que un día, desaparecido este, llegaron a decir que se había suicidado.

El 18 de septiembre se tomó Nador, a 11 kilómetros de Melilla; en esta acción participaron dos escuadrones del Regimiento de Caballería Alcántara. Algunos de sus componentes eran supervivientes de las famosas cargas realizadas en el rio Gan, durante el pasado mes de Julio. Legionarios y regulares constituían la vanguardia, sufriendo un gran número de bajas; entre ellas, la del teniente coronel Millán Astray, fundador de La Legión, que fue herido en el pecho. Como consecuencia de lo anterior, fue el comandante Franco, jefe de la primera Bandera, quien le sustituyó en el mando de La Legión con solo 29 años de edad.
Al tomar Nador y entrar las tropas en la casa del matadero, se pudo leer el siguiente mensaje escrito en la pared:
Si alguno entrara en este cuarto, sepa que aquí hemos sido quemados 30 hombres y 2 mujeres. Llevamos 5 días sin comer ni beber y nos han hecho mil perrerías. Hermanos españoles defendernos y pedir a Dios por nuestras almas. Yo, Juan, el botero de Nador, natural de Málaga.
La ofensiva continuó con éxito y el 10 de octubre se alcanzó el Gurugú, el macizo dominante de Melilla, finalizando con ello que los cañones enemigos, capturados a nuestras tropas, hicieran fuego contra la ciudad.

Constituida la vanguardia con Policía
Indígena, Tercio y escuadrón de Alcántara, la columna organizada ocupó Zeluán,
a unos 23 kilómetros de Melilla, el 14 de octubre. Todos los componentes de la
columna fueron testigos de lo que allí sucedió, al ver los cuerpos momificados
de los pobres defensores. En la puerta de la Alcazaba se distinguía una momia
de un soldado de Alcántara que cogía las riendas del esqueleto de su caballo.
También encontraron el cadáver del jinete Tesifonte Expósito, del 5.º escuadrón
de voluntarios, con una carta que escribió despidiéndose de sus padres y que
finalizaba diciendo: Morimos por la patria, pero abandonados de ella.

Los Regulares de Ceuta se cubrieron de gloria durante esta primera fase de la reconquista, formando normalmente parte de la vanguardia de las columnas; tal fue así que el 13 de octubre, tras dos meses de combate, regresaron a la zona occidental del protectorado con un 50% de bajas.
En relación a lo anterior, me es difícil entender, a pesar de que tanto los generales Berenguer y Cavalcanti, recientemente nombrado comandante general de Melilla, pertenecían a Caballería, la práctica inexistencia de unidades de este Arma en vanguardia, pues como sabemos en primera línea desplegaban las tropas indígenas y del Tercio, todas de Infantería, manteniendo las peninsulares en reserva. De Ceuta no vino la Caballería de Regulares y el Tercio todavía no había creado su famoso escuadrón de lanceros.
El avance era imparable y el 24 de octubre, casi sin combatir, se entró en Monte Arruit, a 31 kilómetros de Melilla. Tras las tropas aparecieron los familiares de los desaparecidos que pretendían encontrar los restos de sus hijos. La identificación de los cadáveres era extremadamente dificultosa, pues solo se podían reconocer a los oficiales por sus divisas. Se dijo que los buitres habían comido de comandante para arriba.
En un principio, los restos de los defensores de Monte Arruit fueron enterrados en fosa común, bajo una gran cruz llamada "La cruz de Arruit". Entre sus cerca de 3.000 sepultados se les da tierra a dos oficiales abrazados, uno capitán y el otro teniente, ambos de Artillería.

En 1949 se trasladaron los restos al Panteón de héroes de Melilla, los restos cupieron en 16 arcones de 1,7 x 0,6 x 0,6. mts3, contabilizándose 2.996 cráneos.
Uno de los cuerpos no trasladados a Melilla es el del soldado Pedro; este apareció en la primavera del 2012 en el transcurso de unas obras que se realizaron en la zona de Monte Arruit. Los restos estaban con el uniforme de soldado español de la época, apareciendo en el interior de un bolsillo una carta dedicada a su novia María y fechada a 8 de agosto de 1921; un día antes de la traición y más que probable muerte de Pedro. Desgraciadamente, la malagueña María no recibió nunca la carta, pues murió en los años 80. Su nieto Antonio contó que en la mesilla de noche de su abuela podía verse la foto, con un rosario colgando del marco, de un joven soldado que nunca regresó de África, foto con la que María quiso ser enterrada.

A finales de 1921, las tropas españolas alcanzan la línea del rio Kert, contando Berenguer con 40 batallones de Infantería, 5 regimientos de Caballería, 21 baterías de Artillería, 10 compañías de Ingenieros…, con un total de casi 75.000 hombres.
Durante mis más de 10 años destinado en Melilla y Ceuta, muchas han sido las vivencias que he tenido con los Tercios 1 y 2 de La Legión, de la que, en estos momentos en los que escribo, cumple sus primeros 100 años de servicio a España.
Donde se conoce bien a las unidades es en misiones exteriores y maniobras y yo tuve la suerte de poder ir con ellos en varias ocasiones formando parte de las banderas legionarias, sobre todo de la V Bandera del Tercio 2, como capitán jefe de escuadrón de carros, alcanzando, para mi orgullo, el título de legionario de honor. Con ellos, aprendí a cumplir en todos los momentos de la vida los espíritus de su credo, tan parecidos a los que tantas y tantas veces recité como cadete en el majestuoso patio de la Academia General Militar de Zaragoza.
Han pasado muchos años, aunque parece que fue ayer, cuando, cenando en la sala de oficiales del primer Tercio, se nos acercó un legionario de origen coreano, diciéndonos, a otro teniente y a mí, que el cabo Kiki nos quería invitar a conejo que acababa de cocinar. Por no hacerle el feo le dijimos que sería un placer probarlo.
El cabo Kiki era uno de esos típicos legionarios, de los años 80, enjuto, mellado, cuya única familia era La Legión. No salía apenas del cuartel y todas sus pertenencias le cabían en una taquilla metálica, a pesar de contar con unos 50 años, o al menos eso aparentaba, y de haber estado destinado en el antiguo Sahara español.
Al rato, nos pusieron en la mesa unos platos a rebosar de conejo con abundante salsa de tomate frito. Nosotros, con veintitantos años, poco esfuerzo tuvimos que hacer para dejar los platos "patena" en el argot legionario. Finalizada la cena y al salir por la puerta de la sala de oficiales, apareció en la oscuridad el cabo Kiki, se cuadró y en primer tiempo de saludo nos preguntó que como estaba el conejo. Nosotros no pudimos más que agradecerle el detalle que había tenido con nosotros y alabarle como cocinero, puesto que el conejo nos había sabido francamente bien. Ante nuestras muestras de agradecimiento, el Kiki volvió a cuadrarse diciéndonos: ¿Saben lo que les digo? Que no era conejo sino gato, echando a correr como un niño.
Cuando al fin le alcanzamos, cumplió en el suelo las 50 flexiones de rigor, por engaño a un superior, pues a orgullo no le ganaba nadie. Ese día nos fuimos a la cama habiendo pasado un buen rato con el inolvidable cabo legionario Kiki.

